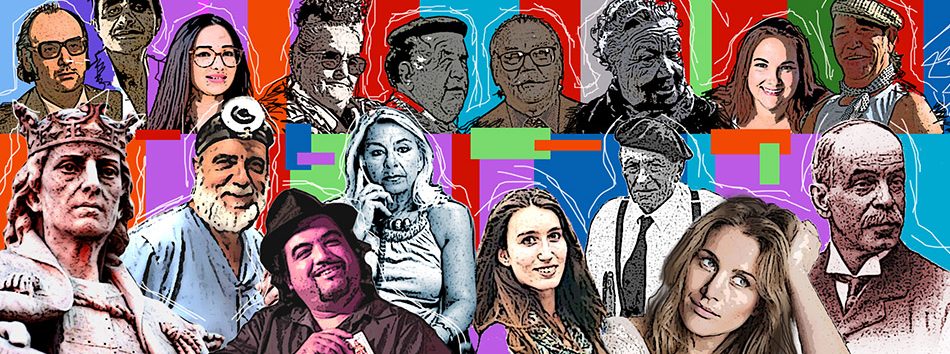El poeta, que nunca publicó un libro de versos, porque confiesa humilde que jamás se atrevió a tanto, cruzó los setenta años hace algo más de tres, y hoy mira pasar la vida por las viejas ventanas de su casa, tramo final de una de las calles más porteñas de El Puerto, Santa Clara, alaridos de gallos peleones por allí y en el aire anticuado, como de otro tiempo, legendarios ecos fragüeros de gitanos que forjaron el cante con el hierro de los romances de Castilla. Lo recuerda Diego casi todo, olvida también --facturas de la edad-- sin ser, quizá, consciente de que logró, y no es poco, eso que una vez escribió Manuel Machado como lo máximo a lo que puede aspirar un poeta. Dejó bien claro el sevillano:
Hasta que el pueblo las canta,
las coplas, coplas no son,
y cuando las canta el pueblo,
ya nadie sabe el autor. Y remató, dos estrofas más atrás:
Procura tú que tus coplas/
vayan al pueblo a parar,
aunque dejen de ser tuyas
para ser de los demás.
En el invierno del setenta y siete, mientras este país temblaba con un pie en el fango del franquismo y las manos agarrándose fuerte a la posibilidad de la Democracia real --sólo seis meses atrás se habían celebrado las primeras elecciones generales en décadas-- Diego Caraballo leyó la noticia de la muerte durante una manifestación en Málaga del veinteañero José Manuel Caparrós. Ahora recuerda que, como en otras ocasiones, fue la segunda lectura de esa tragedia que habría de influir tan decisivamente en lo que se llamó entonces "cuestión autonómica", la que le dio los primeros versos de un pasodoble que cantó, en cuanto lo tuvo bien armado, a los componentes de Raza Mora, la comparsa de Los Majaras que él había fundado en el setenta con Los Séneca, su primera agrupación como autor.
https://www.youtube.com/watch?v=xDE2K_Ifp5s
Se le pregunta a Diego si fue consciente de lo que había escrito y el responde que sí, que emocionó desde el principio con una vibración especial, con la intensidad impactante de lo que va a permanecer en la memoria de la gente cuando ya no existiera Raza Mora y quedase, cada vez más lejos, el Carnaval de mil novecientos setenta y ocho. En febrero de ese año, la que seguramente sea la mejor comparsa de la historia, reventó el Teatro Falla y puso la bandera de la excelencia a una altura de la que pocos pueden presumir. La agrupación revolucionó las formas, trastocó los esquemas, dejó bien claro lo que once hombres no nacidos en La Viña o en Santa María pueden hacer con un conjunto de gargantas prodigiosas y un letrista dotado con el don de la emoción.
Después vinieron premios, felicitaciones, reconocimientos, viajes por toda España --llegaron a actuar en el Calderón del Atlético de Madrid-- y la admiración de una Ciudad y de sus gentes que agotaban sus cintas producidas por Izquierdo, trescientas pesetas, y las introducían y sacaban una y otra vez- cara A, cara B- en radio casettes importados de Ceuta. Vinieron después otro par de agrupaciones míticas en los dos años inmediatamente posteriores: Cantares y Los Simios, que por vez primera incorporan a una comparsa el movimiento y la caracterización como partes de la coherencia del tipo. Cuentan que llegaron a asustar a gente que creyó que, de verdad, eran primates humanizados como los de la película de Charlton Heston.
El poeta Diego Caraballo siguió escribiendo y adornando sus estanterías con casi todos los galardones que puede alcanzar un autor carnavalesco. Si se comenta que resulta raro que aún no haya en El Puerto una calle, una plazoleta o cualquier espacio público con su nombre, él, humilde como todos los grandes, se encoge de hombros. Poco premio sería, en cualquier caso, para quien ha conseguido vivir, ya para siempre, en las voces de todos aquellos que de pronto, a cientos o a miles de kilómetros, vuelven a recordar que un cuatro de diciembre murió un malagueño | Texto: Ángel Mendoza.