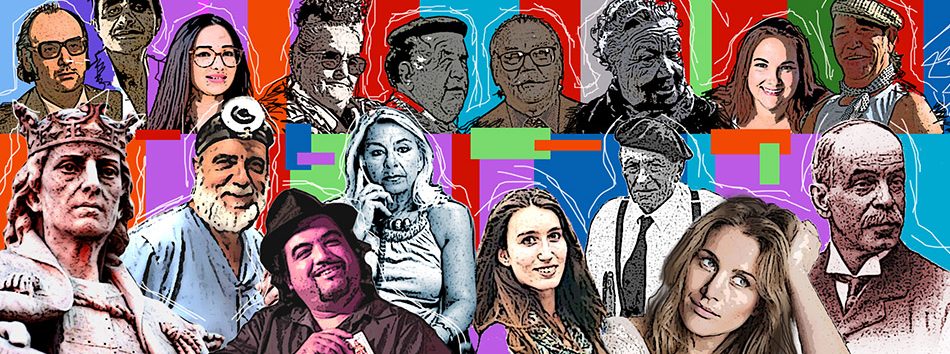El sol era un disco granate que apareció sobre los meandros del Guadalete en la amanecida del dos de agosto de 1688, hace justamente 325 años y un día. En esa época del año apenas era perceptible la rociada que habitualmente cubría el suelo marismeño y las copas de los numerosos pinos que, formando manchones, poblaban la isleta que se establecía entre los ríos Guadalete y San Pedro. En esta amplia y llana extensión, alternaban zonas de marismas y otras similares a una tundra, en la que se ubicaban las salinas, con otras de bosquecillos de pinos y terrenos de libre pasto vecinal, zona que respondía al calificativo de “coto de los conejos” por la gran cantidad de estos sabrosos mamíferos nacionales que resultaron todo un descubrimiento cuando griegos y romanos pisaron por primera vez la península ibérica y los conocieron y cataron, según refiere el historiador griego Polibio (siglo II antes de Cristo) que es el que describe por primera vez este animal ibérico, más pequeño que la liebre, que si conocían. /En la imagen, retrato de Luis Francisco de la Cerda. Óleo sobre lienzo, obra de Jacob Ferdinan Voet, que se custodia en el Museo del Prado.
El sol era un disco granate que apareció sobre los meandros del Guadalete en la amanecida del dos de agosto de 1688, hace justamente 325 años y un día. En esa época del año apenas era perceptible la rociada que habitualmente cubría el suelo marismeño y las copas de los numerosos pinos que, formando manchones, poblaban la isleta que se establecía entre los ríos Guadalete y San Pedro. En esta amplia y llana extensión, alternaban zonas de marismas y otras similares a una tundra, en la que se ubicaban las salinas, con otras de bosquecillos de pinos y terrenos de libre pasto vecinal, zona que respondía al calificativo de “coto de los conejos” por la gran cantidad de estos sabrosos mamíferos nacionales que resultaron todo un descubrimiento cuando griegos y romanos pisaron por primera vez la península ibérica y los conocieron y cataron, según refiere el historiador griego Polibio (siglo II antes de Cristo) que es el que describe por primera vez este animal ibérico, más pequeño que la liebre, que si conocían. /En la imagen, retrato de Luis Francisco de la Cerda. Óleo sobre lienzo, obra de Jacob Ferdinan Voet, que se custodia en el Museo del Prado.
Desde primera hora de la mañana, al filo del amanecer, numerosos sirvientes del duque de Medinaceli se habían congregado en uno de estos manchones de pinar, a poco más de una legua de la ciudad, cercano al río San Pedro. Dos carretas, de las llamadas “galeras”, tiradas por bueyes, habían llevado el día anterior todo el material logístico necesario para la jornada cinegética que tendría lugar en este mismo escenario, principal acto lúdico de los que ese día, el del 27 cumpleaños del mayor de los varones del duque don Juan Francisco, estaba programado. Unos, montaban varias tiendas de las usadas por el ejército que servirían para dormir la siesta tras el suculento almuerzo y reponerse del cansancio por el trasiego y ejercicio de la caza y, tal vez, para los más jóvenes y osados, para refocilar con alguna de las doncellas del servicio. Otros preparaban mesas, palios y entoldados que la cubriesen y los encargados de la regia pitanza que se preparaba disponían una compleja cocina de campaña en la que se prepararían las piezas de caza –perdices y conejos- de muy diversas maneras: con arroz, estofado, -con patatas, champiñones y tomates secos-, guisado en caldereta con las perdices y hasta en adobo, utilizando las primeras piezas cazadas. A las carnes, por aquello de no existir unanimidad en cuestión de gustos, se le añadía una docena de cochinillos que se traían vivos y se sacrificaban allí mismo sirviéndolos asados con el complemento de almejas y coquinas cogidas en las inmediaciones y también cangrejos y algunas piezas de pesca, si hubiese suerte en los lances realizados en paralelo a la caza. Todo ello, por supuesto, regado con buenos vinos de diversa tipología y el colofón del postre de frutas frescas, recién cogidas, entre las que destacaban rojas sandías y dulces higos brevales.

Pinares. Óleo de Manuel Sosa.
Aparte, el personal que colaboraba en la jornada cinegética. Los armeros ponían a punto escopetas y arcabuces. Los encargados de las jaurías mantenían como podían el orden entre los inquietos podencos y los porteadores de las jaulas de madera y alambre llenas de cebadas perdices, criadas en cautividad, se habían alejado para situarse en la zona desde donde darían suelta a las aves, a las que azuzarán oportunamente con retamas para que levanten el vuelo y sean presa fácil de los invitados a la cacería. A la extensa población de conejos, le venía bien una limpieza como la que se produciría este día. Tan bien como a los conventos y al hospicio que recibirían, por orden del duque, una parte de las piezas cobradas. El encargado de los hurones, guardados en cestas de mimbre, oteaba el camino esperando ver de un momento a otro la polvareda que indicase la inminente llegada de los caballeros participantes en la cacería, pero antes de que esto suceda, debo ilustrar al lector sobre la figura del personaje en honor del cual se celebraba la cacería: Luis Francisco de la Cerda y Aragón.
 Era hijo de Juan Francisco de la Cerda y Enríquez, VIII duque de Medinaceli, --a la izquierda de la imagen-- el cual, con mucho mundo vivido y un tanto hastiado por las responsabilidades que cayeron sobre sus hombros en años precedentes pasaba grandes temporadas en sus dominios portuenses haciendo vida de prejubilado de Estado, pues siendo aun relativamente joven –tenía 50 años- podía montar, jugar al billar y a los bolos y otras actividades como la caza, negadas a personas de mayor edad, alternando estas acciones ociosas con sus deberes y obligaciones de carácter privado, el despacho, dirección y administración de su Casa y la presidencia del cabildo ducal que regía los destinos de la ciudad. Luis Francisco de la Cerda, en esa fecha, era general comandante de la escuadra de galeras de Nápoles, a las órdenes del virrey de aquel estado español, el marqués del Carpio. Llevaba cuatro años sin ver a la familia, desde que en 1684, contando 24 años, fuese nombrado para tan importante cargo. Aprovechó una escala realizada por la escuadra napolitana en Cartagena, en una de las visitas recíprocas que habitualmente se producían entre esta y la escuadra española de galeras que, como conocerá el lector, hacía años que había trasladado su base desde el Gran Puerto de Santa María a la ciudad murciana de Cartagena, patria chica de Isaac Peral, para acercarse a su ciudad natal y celebrar su 28º cumpleaños con sus padres, el ya mencionado VIII duque de Medinaceli y Catalina Antonia de Aragón, duquesa de Segorbe, que tenía en esa fecha 53 años, y hermanos, en realidad una sola hermana soltera, Ana Catalina, que tenía en esa fecha 25 años. De los catorce hermanos restantes, nueve habían fallecido en esa fecha y solo vivían otras cuatro hermanas: Feliche, Juana, Lorenza Clara e Isabel María, todas casadas y residentes en diversos lugares de la península e Italia.
Era hijo de Juan Francisco de la Cerda y Enríquez, VIII duque de Medinaceli, --a la izquierda de la imagen-- el cual, con mucho mundo vivido y un tanto hastiado por las responsabilidades que cayeron sobre sus hombros en años precedentes pasaba grandes temporadas en sus dominios portuenses haciendo vida de prejubilado de Estado, pues siendo aun relativamente joven –tenía 50 años- podía montar, jugar al billar y a los bolos y otras actividades como la caza, negadas a personas de mayor edad, alternando estas acciones ociosas con sus deberes y obligaciones de carácter privado, el despacho, dirección y administración de su Casa y la presidencia del cabildo ducal que regía los destinos de la ciudad. Luis Francisco de la Cerda, en esa fecha, era general comandante de la escuadra de galeras de Nápoles, a las órdenes del virrey de aquel estado español, el marqués del Carpio. Llevaba cuatro años sin ver a la familia, desde que en 1684, contando 24 años, fuese nombrado para tan importante cargo. Aprovechó una escala realizada por la escuadra napolitana en Cartagena, en una de las visitas recíprocas que habitualmente se producían entre esta y la escuadra española de galeras que, como conocerá el lector, hacía años que había trasladado su base desde el Gran Puerto de Santa María a la ciudad murciana de Cartagena, patria chica de Isaac Peral, para acercarse a su ciudad natal y celebrar su 28º cumpleaños con sus padres, el ya mencionado VIII duque de Medinaceli y Catalina Antonia de Aragón, duquesa de Segorbe, que tenía en esa fecha 53 años, y hermanos, en realidad una sola hermana soltera, Ana Catalina, que tenía en esa fecha 25 años. De los catorce hermanos restantes, nueve habían fallecido en esa fecha y solo vivían otras cuatro hermanas: Feliche, Juana, Lorenza Clara e Isabel María, todas casadas y residentes en diversos lugares de la península e Italia.
Pronto, la nutrida comitiva, se hizo visible en la senda que llevaba hasta el lugar elegido para montar el campamento. La encabezaba el portaestandarte ducal al que seguía el capitán de la compañía de milicias del duque, a modo de escolta, y el grupo de caballeros que rodeaban al propio duque y a su hijo, al que acompañaban algunos de sus tenientes, capitanes de las galeras de su escuadra, seguidos por otros invitados como eran el alcaide, algunos regidores y caballeros de los denominados “cuantiosos”, es decir, personas que sin estar al servicio expreso del duque, tenían o contraían obligaciones militares para con él, en el caso de ser requerido para ello.

Pinares. Óleo de Sosa.
La jornada de caza transcurrió, tal como estaba previsto, con gran lucimiento de los participantes, cobrándose numerosas piezas. Después de retozar con poca ropa por la orilla del río y refrescarse en él, se entregaron al yantar, bebiendo sin mesura, conforme era costumbre, entre plato y plato, con gran vocerío y escándalo. En la sobremesa, el duque preguntó a Luis Francisco por el comportamiento del arcabuz de caza que le habían regalado por su cumpleaños, una verdadera joya, digna de un príncipe. La cureña de madera noble estaba recubierta con planchas de latón dorado profusamente decorado con motivos geométricos y buena parte de las incisiones y surcos cubiertos con granates y esmaltes en blanco y negro. En el lomo del largo cañón empavonado, haciendo contraste con su color obscuro, figuraba una chapa de oro con la inscripción: “SOI DE D. LUIS FCO DE LA CERDA Y ARAGÓN”. Después, la conversación giró en torno a incidencias de la escuadra de galeras y la necesidad de contratar cada vez a mayor número de remeros de los llamados de “buena boya” ante la escasez de esclavos y penados que cubrieran todos los puestos… del espectacular montaje del retablo en la capilla de la Cofradía del Santísimo Sacramento en la Prioral con las placas de plata que trajo de San Luis de Potosí el capitán Juan Camacho, participante en la cacería… sobre la ambición de poder de Luis XIV de Francia y la guerra que se veía venir y de otros muchos chismes de la corte.
Al atardecer, cuando el mismo disco con el que iniciamos nuestro relato, estaba medio oculto tras las doradas dunas, los viñedos y lo olivares de la costa Oeste que conformaban la línea del horizonte desde el puente de barcas, por encima de los edificios de escasa altura que se alineaban en la ribera del Guadalete, tiñendo de púrpura el azul purísimo del cielo, la nutrida caravana estaba de vuelta. A su paso, el vecindario, como si de una procesión se tratase, salía de las casas o se asomaban a ventanas y balcones y toda la chiquillería les acompañó por la marina y la calle de los Oficiales hasta que llegaron a su destino final, el palacio del duque.
![Medinaceli_De-La-Cerda_escudo_thumb[3]](http://www.gentedelpuerto.com/wp-content/uploads/2013/08/Medinaceli_De-La-Cerda_escudo_thumb3.gif) La Historia que conocemos, en general, es la que han querido contarnos los contemporáneos de cada época, sin que podamos saber con certeza plena si sucedieron de la forma en que se indican o de otra bien diferente, enfrentada a los intereses o ideales del que los narró. Hemos querido referir una escena imaginaria, como habrá podido deducir el lector, que bien pudiera haber sucedido tal como la hemos recreado. Este importante personaje es bien real. Nació en El Puerto de Santa María en 1660, y falleció sin descendencia en Pamplona, en 1707, encarcelado por una supuesta conspiración contra Felipe V. Fue el IX duque de Medinaceli desde 1691, fecha del fallecimiento de su padre y entre los muchos cargos que desempeñó figura el de virrey de Nápoles. /En la imagen, escudo de la Casa Medinaceli.
La Historia que conocemos, en general, es la que han querido contarnos los contemporáneos de cada época, sin que podamos saber con certeza plena si sucedieron de la forma en que se indican o de otra bien diferente, enfrentada a los intereses o ideales del que los narró. Hemos querido referir una escena imaginaria, como habrá podido deducir el lector, que bien pudiera haber sucedido tal como la hemos recreado. Este importante personaje es bien real. Nació en El Puerto de Santa María en 1660, y falleció sin descendencia en Pamplona, en 1707, encarcelado por una supuesta conspiración contra Felipe V. Fue el IX duque de Medinaceli desde 1691, fecha del fallecimiento de su padre y entre los muchos cargos que desempeñó figura el de virrey de Nápoles. /En la imagen, escudo de la Casa Medinaceli.
Con él la casa Medinaceli pierde la varonía mantenida desde el II duque, también nacido en El Puerto de Santa María, pasando el título a los descendientes de su hermana Feliche María. /Texto: Antonio Gutiérrez Ruiz - A.C. Puertoguía.