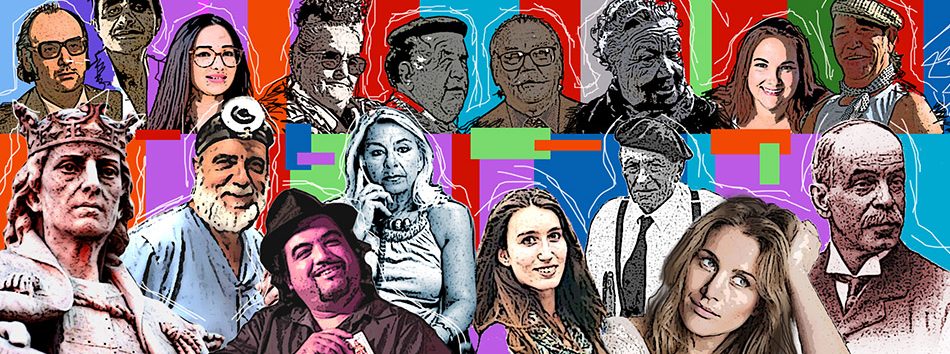El declive de las comunicaciones masivas y el triunfo de las tecnologías de comunicación de persona en persona han provocado una explosión de información que crece de manera vertiginosa y fragmenta la opinión pública. Comunicar hoy es propagar. Las espirales irracionales, los rumores en cadena y los pronósticos impulsivos terminan por hacer mella en la confianza de clientes, socios, expertos, líderes de opinión y medios de comunicación. El libro ‘La estrategia del pingüino’ de Antonio Nóñez le revela las claves de la comunicación de persona en persona. Su lectura le permitirá influir en cómo los demás perciben sus mensajes y, lo más importante, en cómo estos los transmiten a su red de personas de confianza.
El declive de las comunicaciones masivas y el triunfo de las tecnologías de comunicación de persona en persona han provocado una explosión de información que crece de manera vertiginosa y fragmenta la opinión pública. Comunicar hoy es propagar. Las espirales irracionales, los rumores en cadena y los pronósticos impulsivos terminan por hacer mella en la confianza de clientes, socios, expertos, líderes de opinión y medios de comunicación. El libro ‘La estrategia del pingüino’ de Antonio Nóñez le revela las claves de la comunicación de persona en persona. Su lectura le permitirá influir en cómo los demás perciben sus mensajes y, lo más importante, en cómo estos los transmiten a su red de personas de confianza.
«¡Atención! ¡Atención! —graznó con un tono nasal y trompeteante el sistema de megafonía— Se ha perdido un crío. Tiene seis años, es moreno y lleva un traje de baño azul marino. Responde al nombre de Antoñito. Se ruega a quien lo encuentre que lo traiga a la caseta de la Cruz Roja sita en esta playa".
España. Años setenta. Agosto. Como cada domingo de verano, casi toda la colonia de vecinos del pueblo, compuesta por 150.000 especimenes, habíamos emprendido nuestra migración hacia las playas de la costa de Cádiz. Durante el verano gaditano de Jerez de la Frontera, la temperatura acaricia sádicamente los cuarenta grados centígrados.
La playa favorita de mi familia era la de Valdelagrana, en El Puerto de Santa María. Hacia las once de la mañana toda la colonia se agolpaba en los accesos a la playa y arrastrábamos nuestros pies en procesión torpe y bamboleante hacia la orilla del mar.
Cada grupo familiar avanzábamos en fila india sobre una arena blanca y fina que nos abrasaba las plantas de los pies y nos apresurábamos a conquistar unos metros de playa. Como prueba fehaciente de la conquista territorial, el macho más adulto de la familia tomaba el parasol familiar y lo hendía cual espada artúrica en la arena. A continuación desplegábamos mesas, sillas, abuelos y suegras. Era imperativo colocar al cobijo del parasol una pieza indispensable para sobrevivir a un severo día de playa andaluz: la nevera portátil.
 Cada nevera contenía prácticamente lo mismo. Todas y cada una de ellas serían destapadas gregariamente a la misma hora, perfumando la playa con el aroma del aceite de oliva. Nuestra dieta veraniega se componía de chacina y queso como aperitivo, tortilla de patata española y una sandía o un melón de postre. Todo ello regado con cerveza o tinto con gaseosa y deglutido en parloteante comunidad alrededor de las dos de la tarde.
Cada nevera contenía prácticamente lo mismo. Todas y cada una de ellas serían destapadas gregariamente a la misma hora, perfumando la playa con el aroma del aceite de oliva. Nuestra dieta veraniega se componía de chacina y queso como aperitivo, tortilla de patata española y una sandía o un melón de postre. Todo ello regado con cerveza o tinto con gaseosa y deglutido en parloteante comunidad alrededor de las dos de la tarde.
Una vez afianzado el estandarte familiar yo me iba a la orilla del mar a retozar con los polluelos de la familia vecina. Mi padre y mi abuelo desplegaban las páginas de Diario de Jerez. Mi madre y mi abuela formaban un corro de sillas plegables junto a las hembras de las familias colindantes. Charlarían todo el día mientras observaban a los miles de bañistas que paseaban por la orilla.
En la playa me comportaba como un auténtico pájaro bobo. De poco servían las advertencias de los adultos sobre la distancia máxima a la que podía alejarme durante mis juegos. Era inútil saber que si me perdía me castigarían con la tortura de permanecer una hora quieto bajo el parasol, viendo jugar a los demás críos. Excitado por las olas y los partidos de fútbol sobre la arena dura de la orilla, me iba alejando poco a poco hasta perderme. Entonces era cuando algún familiar se acercaba al puesto de la Cruz Roja del Mar y pedía a la locutora que anunciase mi pérdida. El sistema de megafonía, omnipresente a lo largo y ancho de toda la playa, se ponía en marcha. En escasos segundos algún adulto me identificaba y me llevaba de la mano, o de la oreja, a la caseta de madera de la Cruz Roja, donde me esperaba alguien de mi familia.
La megafonía gozaba de una eficacia asombrosa como medio de comunicación, pese a que interrumpía brutal y constantemente la paz del día de playa de toda la colonia a la pura fuerza de los decibelios. Nada más oír el «¡Atención!, ¡Atención!» de la locutora, mi padre y mi abuelo sacaban sus cabezas del periódico local y el corro de hembras enmudecía. Los futboleros retiraban el pequeño transistor de radio de la oreja y las hembras que hacían crucigramas levantaban el bolígrafo del papel. Tras escuchar el mensaje atentamente, escrutaban a su alrededor durante unos instantes para ver si encontraban cerca al polluelo perdido que reclamaba la megafonía. Solo después de hacerlo volvían a sus distracciones. El sistema de megafonía inspiraba confianza y proporcionaba seguridad. Mis camaradas más traviesos se perdieron y fueron recuperados puntualmente varias veces a lo largo de muchos domingos de playa durante toda su infancia.

El Papi en la desaparecida frutería de 'El Lati' en La Placilla.
El sistema de megafonía no emitía sus frecuentes alaridos solo para reclamar polluelos perdidos. También interrumpía con su tono impersonal para alertar sobre el estado de la mar o dar consejos para un baño saludable. A veces anunciaba temas tan prosaicos como eventos locales, bailes o conciertos veraniegos. Este medio de comunicación masivo no solo era capaz de captar la atención y detener durante minutos la vida de la colonia veraneante, sino que además sus mensajes gozaban de total credibilidad. Las madres prohibían terminantemente el baño a los críos —si así lo recomendaba la megafonía— y si la megafonía anunciaba que el baile comenzaba a las siete y media, a las siete y media en punto estábamos todos vestidos de domingo con el pie ensayando la primera pieza.
Un único medio de comunicación masivo, impersonal y casi anónimo, era capaz de captar la atención, paralizar a placer e influir en la manera de saborear el verano de miles de individuos. Y siguiendo sus consejos, todos los veraneantes terminábamos disfrutándolo de la misma forma y al mismo tiempo.
No obstante, en la playa de Valdelagrana había un segundo sistema de comunicación que superaba en eficacia, credibilidad y confianza a la megafonía. Se trataba del pregón playero —a voz en grito— del “Papi”, cuyo timbre podía distinguirse entre la algarabía retozona de la playa.

Vista aérea de Valdelagrana. Foto Rafa.
«¡Qué alegría de verano! ¡Qué alegría! PaaaaaaaaPiiiiiiiiii, Papi, el famosooooo, el más queridooooo, el famoso de la playa de… errrr… —aquí el Papi titubeaba unos microsegundos— ¡Valdelagrana! Compre las papas más ricas de toda Valdelagrana. ¡Qué alegría de verano, qué alegría!"
Rafael Pérez Sánchez, alias El Papi, natural de El Puerto de Santa María, era vendedor ambulante. A diario recorría 15 km de playa, vistiendo pantalón y camisa de un algodón blanco inmaculado. Completaba su atuendo una gorra pasada de moda —grande y abullonada como las de los vendedores de prensa del Nueva York de los años veinte— , también de color blanco.
Yo de polluelo creía que el Papi era de raza negra. Al ir acercándome a la adolescencia comprendí que su tono de piel se debía al sol gaditano. Me llamaba mucho la atención el color amarillo achicharrado y las venitas rojizas de sus globos oculares, sin duda, tambien obra del sol también. Jamás lo vi usar gafas protectoras. Seguramente el Papi sabía muy bien que vendedor con gafas de sol no caza clientes.
La leyenda decía que el Papi caminaba varias veces al día la costa gaditana con su canasto de anea lleno de patatas fritas bajo el brazo. Según confesó al periódico El País en una entrevista publicada el 15 de julio de 1998, lograba vender 400 bolsas de patatas cada jornada. No creo que el Papi ganara mucho —como decían algunos picos malhablados—, pero es cierto que su capacidad de comunicación personal y empatía con los clientes eran excepcionales.

Paseando por Valdelagrana /Foto Rafa.
Además de pregonar sin descanso su mercancía, el Papi proporcionaba decenas de consejos útiles al día y opinaba sobre temas relacionados con su especialidad, la playa y el verano. Opinaba sobre en qué parte de la orilla y a qué hora era mejor pescar, qué calita habría que evitar al día siguiente —por temor a que el viento de levante arruinase el baño— o cuál era el chiringuito que servía las sardinas más frescas y baratas. Sus consejos corrían de boca en boca de una punta de la playa a la otra. Y con cada oleada de comunicación de individuo en individuo, la fama de su simpatía y credibilidad crecía un poco más en toda la colonia. A ningún espécimen —por muy pájaro que fuese— se le ocurriría jamás poner en duda los avisos o consejos del Papi, ni tampoco la calidad de sus patatas fritas.
El Papi además comunicaba de manera constante e incesante. Saludaba a todo el mundo —saludaba decenas de veces al minuto— mirando siempre a los ojos del veraneante con sus ojos achicharrados. Y recordaba y se interesaba por cada uno de los achaques de los ancianos o hipocondríacos del lugar, que no eran pocos ya que en Cádiz la enfermedad es una profesión. De vez en cuando cambiaba el saludo por un comentario más personal —que graznaba en tono íntimo—. Esa mañana se encontraba más cansado o en breve haría una pausa para refrescarse.
Incluso hoy en día, cualquiera de los miles de visitantes de las playas de Cádiz de más de treinta años podría recitar de memoria su famoso pregón, sin fallar ni en la entonación ni en una sola palabra. Eso sí, el Papi, «el famoso», cambiaba el nombre de la playa. Siempre era el más famoso de cada playa por la que estuviera caminando en ese momento. A lo largo de mi infancia de pájaro bobo, el Papi fue para mí el más famoso de Valdelagrana, de El Buzo y de La Calita.
 El Papi carecía del presupuesto de comunicación y de la fuerza intrusiva y la cobertura del sistema de megafonía del ayuntamiento, pero lograba superarlo con su estrategia de comunicación de individuo en individuo. Con una comunicación de flujo incesante, emocional y útil para toda la colonia veraneante, era capaz de atraer la atención de una algarabía de miles de bañistas ávidos de mar y tranquilidad. Los miembros de la colonia conocíamos, respetábamos y conversábamos con el Papi mucho antes de comprarle el primer paquete de patatas.
El Papi carecía del presupuesto de comunicación y de la fuerza intrusiva y la cobertura del sistema de megafonía del ayuntamiento, pero lograba superarlo con su estrategia de comunicación de individuo en individuo. Con una comunicación de flujo incesante, emocional y útil para toda la colonia veraneante, era capaz de atraer la atención de una algarabía de miles de bañistas ávidos de mar y tranquilidad. Los miembros de la colonia conocíamos, respetábamos y conversábamos con el Papi mucho antes de comprarle el primer paquete de patatas.
La megafonía no era capaz de acercarse a su público como lo hacía el Papi. Por supuesto, este vendedor portuense vendía en competencia con otros vendedores ambulantes. Ninguno gozaba de la ventaja que suponía su inimitable estilo de comunicación personal, capaz de generar confianza de individuo en individuo. Incluso cuando el Papi se ausentaba de la playa en sus pausas para refrescarse, su sistema de comunicación continuaba funcionando para él, construyendo su fama de boca en boca. (Texto: Antonio Núñez).