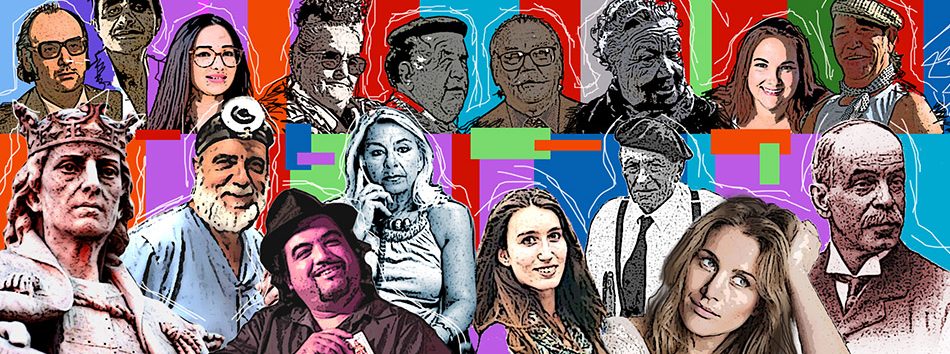| Texto: José Antonio Aparicio Florido (*)
Lo encontré sentado en un cómodo butacón --la típica poltrona de abuelo--, junto a una mesa camilla, arrugada la cara por el paso del tiempo; algo lento en la interpretación de mi visita, pero orientado y despierto. Estaba feliz porque, fuera el motivo que fuere, había logrado reunir a parte de sus hijos y nietos. Tenía entonces noventa y dos años y, sin imaginarlo nadie, le quedaban por delante cuatro años en los que poco a poco se iría desgastando lentamente. José Marroquín Roldán, portuense raso, sin más alcurnia que el árbol genealógico de los varaderos del Guadalete, tenía la historia local grabada en su mente con un valor supremo al que la gente joven le pueda dar. Su familia me había localizado por las redes sociales porque, entre los muchos avatares de su vida, había uno sorprendente y desconocido que para mí parecía imposible.
 | El marinero José Marroquín
| El marinero José Marroquín
Me tuve que dar prisa en encontrarme con él antes de que la muerte se adelantara apagando el último relato que tenía guardado para la ocasión. Mucha gente no entiende la importancia de no dejar para mañana un momento como este; esa conversación que luego te arrepientes de haber postpuesto sin motivo. Y allí, sentado en una silla delante de aquella mesa camilla, le examiné con detalle haciéndome una idea de cómo debió ser con veintiún años y vestido de marinero con su lepanto y tafetán. No sé por qué lo veía vestido de azul y no de blanco, es decir, con la ropa de invierno, cuando lo que ocurrió, ocurrió en verano y no en invierno, es decir, de blanco. No encontré entonces otra forma de iniciar la tarde que preguntarle si efectivamente estuvo allí en la mañana del 18 de agosto de 1947, horas antes de la tragedia.

| En el portuense Varadero de Pastrana, ya desaparecido, en la zona llamada del Corribolo, los hermanos Marroquín, Antonio y José, algunos de sus hijos, compañeros aprendices y carpinteros de ribera.
En 1946, año en que se había incorporado al servicio militar por Marina, ya conocía todas las herramientas de calafateo y construcción y reparación de barcos, oficio que aprendió con los hermanos Neto y, sobre todo, en el varadero Pastrana. Y sí, estuvo en Cádiz en la fecha de aquella fatídica noche en la que resonó el formidable estruendo que estremeció a toda la bahía y rompió numerosos cristales también en El Puerto de Santa María. Marro, como le llamaban sus amigos, había pedido esa misma mañana una semana de permiso que, por azar del destino, hizo que no muriera en el que debía ser su turno de guardia en Lanchas Rápidas. En su lugar falleció su compañero sanluqueño Paco López Tudela, que estaba sentado bajo el techo del segundo almacén de minas, cuando este se le vino encima. Su hija Mila sacó en ese momento de un estuche el pase firmado que le entregaron en el cuartel.

| La onda expansiva de la explosión que causó 150 muertos.
José Marroquín recordaba que salió temprano, antes del mediodía, con la intención de coger el Adriano I de vuelta a casa. Pepe, el patrón, era otro de los conocidos hombre del Puerto, amigo y compañero de oficio, que al verle se llevó una grata alegría. Tal era la confianza entre ambos, que le dejó los mandos del timón para enfilar la bocana del río hasta el atraque. Lo rememoraba con tal nitidez que era como si aún oyera resonar su motor semidiésel de dos tiempos, de avance lento, tanto más si la marea venía de bajada arrastrando fango y piedras. Estos detalles son importantes en un hombre de mar, para el que el ronroneo de una máquina es un tema ineludible de conversación, como para un pastor de Benaocaz sus cabras.

Al atardecer de aquel nefasto lunes, José paseaba junto a unos amigos por el parque Calderón camino del cine de verano, que tenía en cartelera la película protagonizada por Irene Dunne y Alan Marshal, Las rocas blancas de Dover, ella en el papel de Susan Ashwood. Pero no llegaron a acabar de ver la película. “Marro” supo enseguida que lo que habían reventado eran las minas de su cuartel, minas como las que él había custodiado durante mucho tiempo en Lanchas Rápidas. “Mi, mi, mi, los de las Lanchas ya estamos aquí; fondeamos minas, lanzamos torpedos, cortinas de humo también las tenemos”. Nunca pensó que estas letrillas guasonas que entre sus compañeros habían inventado serían tan inocentes.
A la mañana siguiente acabaron sus vacaciones mediante un telegrama enviado por el comandante de marina del Puerto de Santa María, Francisco Martell, que le urgía a incorporarse al servicio de inmediato. De vuelta a Cádiz, lo primero que presenció es cómo introducían unos cuerpos en “cajas de muertos”. Le pusieron un matafuegos en las manos por si volvían a chispear algunos rescoldos cerca de las minas que no habían llegado a explotar. Caída la noche, con las luces del Puerto de Santa María centelleando al otro lado de la bahía, recuerda que le dijo a un suboficial: "--¿Ve usted esas lucecitas? Como aquí estalle algo, ya estoy yo allí nadando".

De vuelta a la realidad de nuestra conversación en su casa de la barriada de la playa, José Marroquín se dejaba arrastrar por su pasado casi en el orden cronológico en que desenvolvieron los acontecimientos. En un momento determinado le pregunté, sin mucha esperanza de obtener respuesta, si conocía a un tal Pedro Sánchez García. Se trataba de un marinero de Defensas Submarinas, natural también del Puerto de Santa María, que en el momento de producirse la voladura del almacén número uno vigilaba la puerta falsa, muy cerca del cráter que dejó la explosión. “¡Sí, hombre, Pedro Cucharato!”. Me pareció inverosímil que ambos se conocieran. El compañero al que yo me refería resultó gravemente herido, e incluso llegaron a darle por muerto durante todo un mes, hasta que lo encontraron en un hospital de su localidad natal al que lo habían trasladado las autoridades de Marina por intervención de su padre. “Marro” no es que forme parte de las “gentes del Puerto”, sino que parecía llevar la lista de los nombres de la gente del Puerto. El Cucharato no solo sobrevivió milagrosamente a la explosión de Cádiz, sino que se convirtió en un gran armador de barcos pesqueros portuenses. Todo estaba en la memoria de Marroquín.
Quiso la casualidad que, al año siguiente de nuestro primer encuentro, una productora de Sevilla se interesara por su testimonio como parte de un documental sobre la catástrofe de 1947. Sin embargo, “Marro” ya no era el mismo. El paso del tiempo había hecho mella en él y, aunque su familia nos animaba a grabarle, cuando accedimos al salón de su casa casi estuvimos a punto de tener que darnos la vuelta e irnos de vacío. Estaba desanimado, resfriado y falto de fuerzas. Se asomó al marco de la puerta de la salita y con la mano y la cabeza solo hizo gestos de negación. Para mí fue muy frustrante, porque aquel testimonio vivo podía ser el último de una larga historia; y no sé si fue la insistencia de su familia o porque me reconoció entre varios desconocidos, que accedió finalmente a ser entrevistado. Entonces se sentó en un sofá de color verde, tiempo que aprovecharon Rogelio y Juan Antonio para desenfundar rápidamente sus cámaras, mientras Carmen, la entrevistadora, se acomodaba al lado suya con un guion escrito en varios folios. Le costó expresarse, pero lo hizo bien, y ahí quedará para siempre su imagen y su voz.

Si mi primer encuentro con José Marroquín fue en 2017, el estreno de “El cielo rojo sobre Cádiz” se llevó a cabo en 2019, en vísperas del aniversario de la catástrofe. Tesela Producciones había alquilado dos salas de cine de la capital, que se llenaron hasta la bandera. Marroquín fue uno de los invitados de gala, como si de una estrella de cine se tratara. Creo que fue un día especialmente feliz para él, aunque también estuvo marcado por la tragedia. Esa misma tarde, otro de los protagonistas, José María Pery Paredes, hijo de Pascual Pery Junquera, héroe indiscutible de la explosión, sufría un infarto de miocardio muy severo cuando se vestía en su casa de Chiclana para acudir a la cita. Al día siguiente falleció en el hospital. A veces parece que la explosión de Cádiz es una historia a la que muchos llegan para despedirse.
 Quizá fuera este el caso de José Marroquín Roldán. Personalmente nunca volví a verlo más, aunque Mila me dice que durante la pandemia nunca se olvidó de su “amigacho” el investigador. Cuando se cumplía el setenta y cinco aniversario de la Explosión de Cádiz, el preludio de su muerte, y quizá también el de este trágico episodio de la historia, ya estaba definitivamente escrito. Lo más probable es que decidiera marcharse cuando consideró que, por fin, había completado lo que vino a hacer a este mundo y cuando consideró acabadas las últimas líneas de la historia personal de un hombre del Puerto, y no precisamente las de uno cualquiera.
Quizá fuera este el caso de José Marroquín Roldán. Personalmente nunca volví a verlo más, aunque Mila me dice que durante la pandemia nunca se olvidó de su “amigacho” el investigador. Cuando se cumplía el setenta y cinco aniversario de la Explosión de Cádiz, el preludio de su muerte, y quizá también el de este trágico episodio de la historia, ya estaba definitivamente escrito. Lo más probable es que decidiera marcharse cuando consideró que, por fin, había completado lo que vino a hacer a este mundo y cuando consideró acabadas las últimas líneas de la historia personal de un hombre del Puerto, y no precisamente las de uno cualquiera.
| (*) Investigador de la Explosión de Cádiz