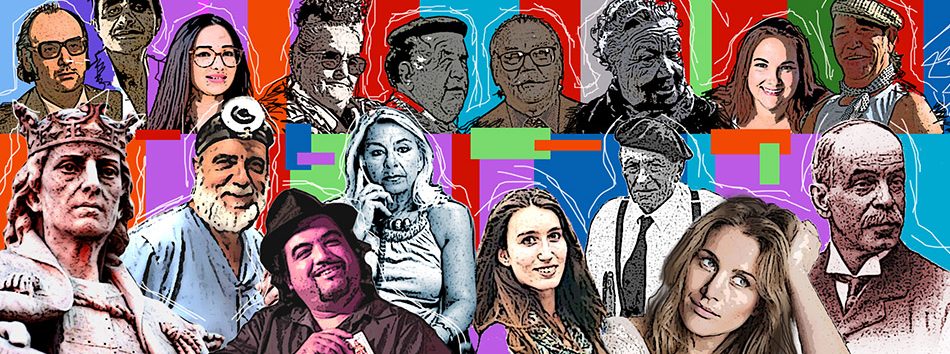Aclaro, que no son perritos calientes, por si alguien asocia el título, a la ingesta de salchichas por parte de un yanqui pobre. La mañana de antesdeayer , trece y martes, por romper el maleficio, ni me casé ni me embarqué, simplemente hice algo inhabitual. A las 10, hora en la que se supone debería estar trabajando, como el resto de los ciudadanos que lo intentan, me senté en una de las mesas del mentidero de El Puerto, en El Cafetín de la Placilla (ver nótula núm. 003 en GdP); el solícito camarero, al segundo, estaba ante mí dispuesto a recoger la comanda. No había muchos veladores ocupados; de ahí la rapidez en servirme un café con leche y churros recién hechos.
Sonaban las 10 horas; puntual, según me informo, como todos los días, llega a su puesto de trabajo el indigente de los perritos. De la mano, una cuerda que al final se convierte en dos bridas a las que lleva sujetos sendos perritos, humildes, pobres como él, no pertenecen a ninguna raza conocida; tienen escaso tamaño; ojos de listos.

Los perritos obedecen a su amo simplemente observado sus gestos. De inmediato, los perritos, tratan de encontrar la mejor postura, a lo largo del escalón del escaparate de una tienda; mientras él, deja sobre el suelo, un mugriento zurrón, medio saquito de pienso y una especie de plato, que ha confeccionado sobre la marcha con un trozo de papel de aluminio. Con rutinaria precisión, introduce su mano en el bolsillo, extrae dos o tres monedas y las sitúa en el interior del recipiente que ha fabricado. Mira a sus perritos y les ordena que les dejen espacio para él. Se resisten unos segundos, pues ya había logrado su mejor acomodo. Levanta un poco la voz, y logra que se separen dejando justo el espacio para que él se siente.
Poca gente circula a esa hora; raro, porque es la justa para ir al mercado; desconozco si es a causa de la crisis o del sueño, pues ahora las marías, a falta de otras distracciones, apuran las noches viendo el circo, en el que despellejan entre sí, los comentaristas - copresentadores - indagadores de vergüenzas ajenas y propias de la más… más… y más… y menos… menos… y menos… de las televisiones que padecemos.
El indigente, con su barba cuidadosamente descuidada de seis o siete días; siempre se le ve igual, con una sonrisa franca, y un poder de comunicación con la que sabe captar la simpatía, y casi siempre, la conmiseración de las gentes; le hace una carantoña al niño que su mamá transporta en el cochecito, al tiempo que levanta la vista hacia la madre, y le dice: «--¡Vaya niño guapo, se parece a su madre!» Y ya tenemos la madre abriendo el bolso y dejándole una moneda. Los sábados por la mañana, no permanece sentado en el escalón, tiene mucho trabajo con el ir y venir de las mamás.

No es ambicioso; debe tener su tope de necesidad y no quiere más. Saca para su tabaco y probablemente para comer; dormir no sé donde lo hará, pero seguro que su simpatía le habrá logrado un refugio.
Esta mañana como digo, no había mucha gente; se quedó sentado en el escalón y mirándome, levantó el saquito de pienso añadiendo: «--¡Este es del caro! ¡No es del corriente!» Yo le respondo: «--¡!Que bien viven los perros!» «--¡No lo sabe Vd. bien, en la carnicería me dan los recortes de jamón y se lo mezclo con el pienso! ¡Viven  como reyes!» Así están de dóciles sus perros, y de lustrosos, y de obedientes… ¿y él? Sin duda, es más feliz que el común de los vecinos que cruzamos la Placilla, ensimismados en cómo resolver los grandes problemas con los que nos levantamos a diario. Así tiene siempre esa sonrisa, y sus perros, que no sonríen, siempre están moviendo la cola de alegría. (Texto y fotos: Alberto Boutellier Caparrós).
como reyes!» Así están de dóciles sus perros, y de lustrosos, y de obedientes… ¿y él? Sin duda, es más feliz que el común de los vecinos que cruzamos la Placilla, ensimismados en cómo resolver los grandes problemas con los que nos levantamos a diario. Así tiene siempre esa sonrisa, y sus perros, que no sonríen, siempre están moviendo la cola de alegría. (Texto y fotos: Alberto Boutellier Caparrós).