 Este es un viejo dicho portuense que estuvo en uso, aunque en sus últimos estertores, hasta los años 60 del pasado siglo. Supimos de él por un testimonio de Antonio Alcalá Galiano (1789-1865), el viejo liberal romántico gaditano que en su Recuerdos de un anciano (1864, nota 5 del capítulo IX) dejó escrito: “Palmar llaman en Andalucía a ciertos terrenos incultos que allí abundan, y deben su nombre a estar llenos de palmas enanas que no sé cómo deben llamarse, pues aunque soy en extremo aficionado a árboles, plantas y flores, ni sé de ello lo que sabe no ya un botánico, sino acaso el jardinero u hortelano más tosco y rudo. Este Palmar del Puerto, teatro de la hazaña de O’Donnell y Saarsfield [en 1819, ver nótula 1435 en GdP], tiene cierta fama. Cuando en los pueblos de la Andalucía baja, vecinos a la costa, se habla de una persona de mucha edad, y quiere ponderarse su vejez, es común decir de ella que tiene más años que el Palmar del Puerto.” /En la imagen, Antonio Alcalá Galiano, retrtado por Vicente Esquivel.
Este es un viejo dicho portuense que estuvo en uso, aunque en sus últimos estertores, hasta los años 60 del pasado siglo. Supimos de él por un testimonio de Antonio Alcalá Galiano (1789-1865), el viejo liberal romántico gaditano que en su Recuerdos de un anciano (1864, nota 5 del capítulo IX) dejó escrito: “Palmar llaman en Andalucía a ciertos terrenos incultos que allí abundan, y deben su nombre a estar llenos de palmas enanas que no sé cómo deben llamarse, pues aunque soy en extremo aficionado a árboles, plantas y flores, ni sé de ello lo que sabe no ya un botánico, sino acaso el jardinero u hortelano más tosco y rudo. Este Palmar del Puerto, teatro de la hazaña de O’Donnell y Saarsfield [en 1819, ver nótula 1435 en GdP], tiene cierta fama. Cuando en los pueblos de la Andalucía baja, vecinos a la costa, se habla de una persona de mucha edad, y quiere ponderarse su vejez, es común decir de ella que tiene más años que el Palmar del Puerto.” /En la imagen, Antonio Alcalá Galiano, retrtado por Vicente Esquivel.
 Este paraje, el Palmar de la Victoria (del convento de la Victoria), situado a la salida de El Puerto a ambos márgenes de la avenida de Jerez, hoy está plenamente urbanizado, perdido en su naturaleza. Desde mediados del siglo XIII, tras la conquista alfonsí de la aldea andalusí de Al-Qanatir, fueron terrenos baldíos de los Propios de la ciudad, y en las zonas inmediatas a los meandros de la madre vieja del Guadalete, de fértiles huertas durante el Medioevo y la Edad Moderna, alimentadas también por dos arroyos (uno de ellos el que en el siglo XVIII llamaban arroyo de la Vidriera).
Este paraje, el Palmar de la Victoria (del convento de la Victoria), situado a la salida de El Puerto a ambos márgenes de la avenida de Jerez, hoy está plenamente urbanizado, perdido en su naturaleza. Desde mediados del siglo XIII, tras la conquista alfonsí de la aldea andalusí de Al-Qanatir, fueron terrenos baldíos de los Propios de la ciudad, y en las zonas inmediatas a los meandros de la madre vieja del Guadalete, de fértiles huertas durante el Medioevo y la Edad Moderna, alimentadas también por dos arroyos (uno de ellos el que en el siglo XVIII llamaban arroyo de la Vidriera).
Aquí se levantó en el XVI una fuente que sería reparada o reconstruida a mediados del XVII, correspondiente a la conducción de aguas que desde La Piedad suministraba a El Puerto. Huertas del Palmar a las que acudió varias jornadas, para solazarse y cazar pájaros, Felipe V y la familia Real en el verano de 1729, recién incorporada la ciudad a la Corona.

El Palmar hacia fines del S. XVII: fuente de la conducción de La Piedad y meandro de la Cantera del Palmar. (Detalle de acuarela del Archivo Ducal de Medinaceli).
A la izquierda del camino de Jerez (en el acceso a un conocido centro comercial) se habilitó en 1861 un cementerio protestante, que fue salvajemente arrasado en 1990. En su entorno se celebraron las Ferias de Ganados entre 1871-1916 y 1945-1965 (nótula 276 en GdP), y al margen derecho (bodega El Tiro) se estableció durante el último tercio del XIX un hipódromo y en 1912 el Tiro de Pichón, activo hasta 1964 (nótula 1087 en GdP).
 Tiene más años que el Palmar del Puerto…, decía Alcalá Galiano. Viejo dicho cuyo origen puede tener, a nuestro juicio, dos significados. El más explícito, que haga referencia a la antigüedad del terreno como parte de los Propios de la ciudad desde el siglo XIII. Pero extraña que esta circunstancia, aplicable a otros espacios del término, diese nacimiento al dicho. ¿Por qué no más antiguo que las playas del Puerto, o que el Egido del Puerto, o que el Castillo de San Marcos...? Marcar como rasgo de vetustez la antigüedad de un espacio geográfico en concreto parece un argumento poco consistente. Su origen debe ser otro, aunque en tiempos de Alcalá Galiano probablemente ya se hubiese olvidado. Más lógico parece relacionar la sentencia con una obra artificial de origen remoto o incierto.
Tiene más años que el Palmar del Puerto…, decía Alcalá Galiano. Viejo dicho cuyo origen puede tener, a nuestro juicio, dos significados. El más explícito, que haga referencia a la antigüedad del terreno como parte de los Propios de la ciudad desde el siglo XIII. Pero extraña que esta circunstancia, aplicable a otros espacios del término, diese nacimiento al dicho. ¿Por qué no más antiguo que las playas del Puerto, o que el Egido del Puerto, o que el Castillo de San Marcos...? Marcar como rasgo de vetustez la antigüedad de un espacio geográfico en concreto parece un argumento poco consistente. Su origen debe ser otro, aunque en tiempos de Alcalá Galiano probablemente ya se hubiese olvidado. Más lógico parece relacionar la sentencia con una obra artificial de origen remoto o incierto.
¿Pero qué pudo existir de antiguo en El Palmar para que diese origen al dicho? La respuesta la encontramos mientras elaborábamos nuestro libro El Puerto Gaditano de Balbo (ed. El Boletín, 2013 ver nótula núm. 1623 en GdP).
 En un folleto editado en Jerez en 1648 (Discurso demostrable en desengaño de las causas que dieron motivo a abrir la comunicación de el Salado al río Guadalete) leímos una relación donde se nombraban los bajos (la colmatación y elevación del fondo de un río –o del mar- que impide o dificulta la navegación) que por entonces tenía la madre vieja del Guadalete entre El Portal y El Puerto y que tanto, hasta hacerla imposible, dificultaban la navegación: El Granadillo, Puerto Franco, La Isleta, Sidueña o La Cantera Vieja, El Carrizal, La Esparraguera, La Cantera del Palmar, Las Salinas y el del Puerto.
En un folleto editado en Jerez en 1648 (Discurso demostrable en desengaño de las causas que dieron motivo a abrir la comunicación de el Salado al río Guadalete) leímos una relación donde se nombraban los bajos (la colmatación y elevación del fondo de un río –o del mar- que impide o dificulta la navegación) que por entonces tenía la madre vieja del Guadalete entre El Portal y El Puerto y que tanto, hasta hacerla imposible, dificultaban la navegación: El Granadillo, Puerto Franco, La Isleta, Sidueña o La Cantera Vieja, El Carrizal, La Esparraguera, La Cantera del Palmar, Las Salinas y el del Puerto.
La Cantera del Palmar…, de la que dice el folleto: “El séptimo bajo es la cantera del palmar, es bajo de piedra viva en partes, y en partes de montones de piedras, y dura por tradición la memoria que estas piedras las juntaron los antiguos Romanos y Turdetanos, para hacer arrecife aquel paraje”. Es tan explícita y contundente la mención a la antigüedad de las piedras, que damos por bueno su encuadre cronológico: estamos ante una obra de romanos en el curso de la madre viejadel Guadalete a la altura del bajo de la Cantera del Palmar. Pero su origen y función es asunto difícil de solventar, por lo que nos limitaremos a puntualizar algunas cuestiones:
-La mención del lugar como cantera no hace referencia a una cantera natural de extracción de piedra, porque en El Palmar nunca hubo piedra natural que extraer, sino que alude a un espacio donde el hombre acumuló muchas piedras para un determinado fin. Es el mismo caso que el cuarto bajo citado, Sidueña o Cantera Vieja, que nombra a los cimientos de las ciudades que conforman el yacimiento arqueológico del Castillo de Doña Blanca, cantera antrópica que otros documentos también llaman, ubicándola en relación a las canteras-cuevas de la Sierra de San Cristóbal, la cantera de abajo.

Fotografía aérea del año 1956. Hemos señalado la zona donde estaría la Cantera del Palmar, así como marcado con puntos el antiguo recorrido de la Madre Vieja del Guadalete.
-La estructura se formó con piedra viva –mezclada con tierra o aluviones- y con acúmulos de piedras superpuestas sin trabazón. Y dice el texto que la obra se hizo para hacer arrecife aquel paraje. Aquí ha de entenderse arrecife como sinónimo de bajo marino o fluvial, es decir, la disposición artificial de un entramado de piedras que cubre el nivel de las aguas.
-El propósito de la obra lo desconocemos, pero cabe pensar, al menos, en tres finalidades. Pudiera ser un dique de contención –los aggeres romanos- ante las avenidas del río; pero de ser así, ¿para qué en este lugar?, distante del núcleo central del Portus Gaditanus en el entorno del Castillo de San Marcos. Otra posibilidad es que se tratara de una obra de canalización vinculada directamente a la formación artificial de la actual desembocadura del Guadalete por Balbo el Menor hacia el año 19 antes de nuestra era, de lo que tratamos en el libro referido. De ser así, dos posibilidades contemplamos: Si, como creemos, en época romana la madre vieja del Guadalete pasaba a espalda del Coto de la Isleta por terrenos de marisma y caños, durante las crecidas y las avenidas el ímpetu de las aguas debió de ser considerable, por lo que tal vez fuera precisa una pantalla artificial que disminuyese la fuerza del caudal. O quizás la estructura fuese una cortadura del río que desviara el curso natural hasta unirse a la boca abierta por Balbo o al principal emisario del Guadalete, que hace dos mil años era el San Pedro, que desembocaba en las inmediaciones de Puerto Real. La tercera finalidad que planteamos

Plano de 1750 Servicio Geográfico del Ejercito.
–y es la que intuimos como la cierta- es que la estructura pétrea correspondiera a un dique dispuesto desde tierra firme hasta el curso del río para servir de embarcadero. Siendo así, se trataría de un muelle anterior al habilitado por Balbo, utilizado en los comienzos de la romanización –principios del siglo II a fines del I a.C.- por los asentamientos rurales y alfares próximos para el embarque de la producción agrícola de la campiña frontera. Invita a esta hipótesis su ubicación en una ensenada natural a espalda de la barra del Coto de la Isleta, entorno que hace dos milenios debía estar surcado, junto al curso de la madre vieja del Guadalete, por caños mareales abiertos en las marismas, como los hoy existentes junto al curso del San Pedro. (En las inmediaciones del convento de la Victoria se exhumaron numerosas ánforas republicanas, algunas depositadas en el Museo Municipal.)
Así pues, el origen del viejo dicho que nos transmitió el gaditano Antonio Alcalá Galiano habría que vincularlo, a nuestro juicio, a una obra antrópica, probablemente la aludida en 1648: “...y dura por tradición la memoria que estas piedras las juntaron los antiguos Romanos y Turdetanos, para hacer arrecife aquel paraje”. Seguramente, el embarcadero republicano que existió antes de que Lucio Cornelio Balbo, el Menor, fundara el Portus Gaditanus, que es decir El Puerto de Santa María. (Texto: Enrique Pérez Fernández – Juan José López Amador)


 El declive de las comunicaciones masivas y el triunfo de las tecnologías de comunicación de persona en persona han provocado una explosión de información que crece de manera vertiginosa y fragmenta la opinión pública. Comunicar hoy es propagar. Las espirales irracionales, los rumores en cadena y los pronósticos impulsivos terminan por hacer mella en la confianza de clientes, socios, expertos, líderes de opinión y medios de comunicación. El libro ‘La estrategia del pingüino’ de Antonio Nóñez le revela las claves de la comunicación de persona en persona. Su lectura le permitirá influir en cómo los demás perciben sus mensajes y, lo más importante, en cómo estos los transmiten a su red de personas de confianza.
El declive de las comunicaciones masivas y el triunfo de las tecnologías de comunicación de persona en persona han provocado una explosión de información que crece de manera vertiginosa y fragmenta la opinión pública. Comunicar hoy es propagar. Las espirales irracionales, los rumores en cadena y los pronósticos impulsivos terminan por hacer mella en la confianza de clientes, socios, expertos, líderes de opinión y medios de comunicación. El libro ‘La estrategia del pingüino’ de Antonio Nóñez le revela las claves de la comunicación de persona en persona. Su lectura le permitirá influir en cómo los demás perciben sus mensajes y, lo más importante, en cómo estos los transmiten a su red de personas de confianza. Cada nevera contenía prácticamente lo mismo. Todas y cada una de ellas serían destapadas gregariamente a la misma hora, perfumando la playa con el aroma del aceite de oliva. Nuestra dieta veraniega se componía de chacina y queso como aperitivo, tortilla de patata española y una sandía o un melón de postre. Todo ello regado con cerveza o tinto con gaseosa y deglutido en parloteante comunidad alrededor de las dos de la tarde.
Cada nevera contenía prácticamente lo mismo. Todas y cada una de ellas serían destapadas gregariamente a la misma hora, perfumando la playa con el aroma del aceite de oliva. Nuestra dieta veraniega se componía de chacina y queso como aperitivo, tortilla de patata española y una sandía o un melón de postre. Todo ello regado con cerveza o tinto con gaseosa y deglutido en parloteante comunidad alrededor de las dos de la tarde.




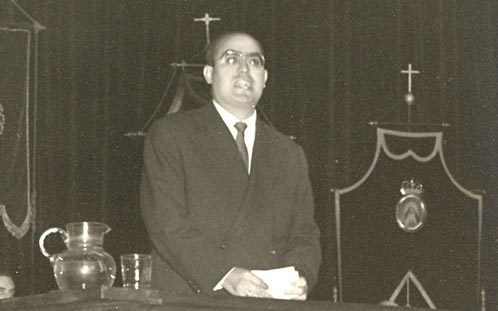






 La parroquia de San Lorenzo de Valladolid acoge un montaje único en España elaborado por la Asociación Belenista Castellana, realizado por un porteño afincado en Valladolid hace ya unos años: Manuel Bononato, quien fuera presidente de la Asociación de Vecinos Los Frailes. Eran célebres los belenes costumbristas que instalaba tanto en su casa como en la sede vcinal con figuras de Ángel Martínez, en la década de los ochenta del siglo pasado. En la capital castellana viene instalando, en la sede de la Diputación, un Belén Bíblico Monumental desde hace mas de 15 años, el último con 250 figuras en 36 metros cuadrados.
La parroquia de San Lorenzo de Valladolid acoge un montaje único en España elaborado por la Asociación Belenista Castellana, realizado por un porteño afincado en Valladolid hace ya unos años: Manuel Bononato, quien fuera presidente de la Asociación de Vecinos Los Frailes. Eran célebres los belenes costumbristas que instalaba tanto en su casa como en la sede vcinal con figuras de Ángel Martínez, en la década de los ochenta del siglo pasado. En la capital castellana viene instalando, en la sede de la Diputación, un Belén Bíblico Monumental desde hace mas de 15 años, el último con 250 figuras en 36 metros cuadrados. Y todas ellas, inscritas en una escenografía muy similar a la que se utiliza para los belenes navideños. «--Ese tipo de montajes son muy habituales en los misterios y nacimientos, pero no se suelen emplear para la Semana Santa», explica el autor de una instalación que este año incorpora nuevas figuras (del taller madrileño de José Luis Mallo Lebrija) e iluminación. Destaca, por ejemplo, el alumbrado de noche que acompaña a las escenas de la oración del huerto y el beso de Judas. /Representación del monte Gólgota.
Y todas ellas, inscritas en una escenografía muy similar a la que se utiliza para los belenes navideños. «--Ese tipo de montajes son muy habituales en los misterios y nacimientos, pero no se suelen emplear para la Semana Santa», explica el autor de una instalación que este año incorpora nuevas figuras (del taller madrileño de José Luis Mallo Lebrija) e iluminación. Destaca, por ejemplo, el alumbrado de noche que acompaña a las escenas de la oración del huerto y el beso de Judas. /Representación del monte Gólgota.



 En el tercer capítulo de la aclamada serie británica ’Llama a la comadrona! (Call the midwife)’, que se puede seguir actualmente por la cadena de TV Telecinco, y que recrea el Londres de los años `50, es una botella jerez un elemento primordial en el argumento de la historia que se cuenta en el episodio.
En el tercer capítulo de la aclamada serie británica ’Llama a la comadrona! (Call the midwife)’, que se puede seguir actualmente por la cadena de TV Telecinco, y que recrea el Londres de los años `50, es una botella jerez un elemento primordial en el argumento de la historia que se cuenta en el episodio.


 Cuando se habla en Semana Santa del estilo Calleja, el nombre de un portuense con más de 100 obras realizadas en la ciudad, sale en la conversación: concibe, diseña, dirige y hasta manufactura todos los aspectos artísticos de una cofradía.
Cuando se habla en Semana Santa del estilo Calleja, el nombre de un portuense con más de 100 obras realizadas en la ciudad, sale en la conversación: concibe, diseña, dirige y hasta manufactura todos los aspectos artísticos de una cofradía.




