
«El día 23 de febrero de 1984, el jueves pasado hizo 27 años, una nube de humo negro cubría el cielo de la calle Luna y cientos de portuenses fuimos testigos impotentes de la incineración provocada del Teatro Principal. Con él quemaron también el espíritu de su creador Nicolás Setaro, el de tantos actores y actrices que pasaron por sus tablas, el de varias generaciones de porteños que aprendieron entre sus muros de terciopelo a amar el noble arte de Talía, y como no, acallaron igualmente de un fogonazo lleno de desvergüenza inmobiliaria la voz de un pueblo indolente con sus cosas, con su calles, con sus casas. Aunque las comparaciones siempre son odiosas, sabemos de otros lugares con el mismo padecimiento –Liceo de Barcelona-, que no dudaron ni un instante en ponerse manos a la obra el día inmediatamente posterior a tan luctuoso suceso incendiario». Manolo Morillo

Aquella madrugada el Teatro Principal de El Puerto, construido en 1845, había quedado completamente destruido a consecuencia de un incendio cuyo foco, según fuentes de toda solvencia consultadas por Diario de Cádiz, se había localizado en el aljibe del propio teatro. No fue posible, en los primeros momentos, cuantificar las pérdidas por la desaparición del edificio, para el que el Ayuntamiento había iniciado los trámites necesarios para declararlo Monumento Histórico Artístico.

Los bomberos, actuando desde La Placilla. (Foto: Pedro Lara. Colección Manolo Morillo).
 Diario de Cádiz, recogía la triste noticia: «Entre las tres y las cuatro de la mañana del 23 de febrero de hace 27 años un penetrante olor a madera quemada y el crujir de las viejas tejas de la techumbre del noble edificio, despertaron a los vecinos del inmueble de al lado que, alarmados ante la columna de humo que se colaba por las ventanas de sus casas avisaron a los bomberos y a la policía municipal. Cuando llegaron los bomberos el incendio afectaba al escenario y al patio de butacas, teniendo dificultades para realizar su trabajo al encontrar rotas las bocas de agua más cercanas, por lo que tuvieron que utilizar otra situada en la calle Nevería. Ante lo incontrolable de la situación, fueron avisados también los bomberos de Cádiz, Jerez, Chiclana y los de la Base Naval de Rota para colaborar en la extinción del fuego. La magnitud de la catástrofe se vio acrecentada al prender rápidamente las vigas de madera que servían como soporte al techo del coliseo portuense, que rendido ante el fragor de las nocturnas y traicioneras llamas, cayó fulminantemente sobre el patio de butacas impidiendo cualquier posibilidad de salvación. (Las tres fotos anteriores pertenecen a la Colección de Carlos Pumar Algaba).
Diario de Cádiz, recogía la triste noticia: «Entre las tres y las cuatro de la mañana del 23 de febrero de hace 27 años un penetrante olor a madera quemada y el crujir de las viejas tejas de la techumbre del noble edificio, despertaron a los vecinos del inmueble de al lado que, alarmados ante la columna de humo que se colaba por las ventanas de sus casas avisaron a los bomberos y a la policía municipal. Cuando llegaron los bomberos el incendio afectaba al escenario y al patio de butacas, teniendo dificultades para realizar su trabajo al encontrar rotas las bocas de agua más cercanas, por lo que tuvieron que utilizar otra situada en la calle Nevería. Ante lo incontrolable de la situación, fueron avisados también los bomberos de Cádiz, Jerez, Chiclana y los de la Base Naval de Rota para colaborar en la extinción del fuego. La magnitud de la catástrofe se vio acrecentada al prender rápidamente las vigas de madera que servían como soporte al techo del coliseo portuense, que rendido ante el fragor de las nocturnas y traicioneras llamas, cayó fulminantemente sobre el patio de butacas impidiendo cualquier posibilidad de salvación. (Las tres fotos anteriores pertenecen a la Colección de Carlos Pumar Algaba).

Los bomberos, actuando en el interior, con mangueras y máquinas. (Foto: Pedro Lara. Colección Manolo Morillo).

Ruinas del Teatro Principal, tras ser sofocado el incendio.

Acomodadores del Teatro, entre otros, Robles, Manuel Güelfo y Miguel o Antonio Cíes, que fue jugador del Sevilla F.C. (Foto: Colección VGL).
Sobre las ocho y media de la mañana, el fuego consiguió ser dominado, aunque por razones de seguridad permaneció en el lugar un retén de bomberos. No sólo se había destruido el teatro, sino que se habían visto afectadas viviendas cercanas al mismo, siendo la de mayor trascendencia el derrumbe del dormitorio principal de la familia Astorga Trillo, que tuvieron que huir del humo y las llamas en ropa de cama y con lágrimas en los ojos ante la desgracia que les sorprendió esta fatídica noche de febrero.

Interior del Bar 'La Concha', en la planta baja del Teatro, que daba a la confluencia de las calles Luna y Placilla. (Foto: Colección de V.G.L.).
REACCIONES.
- Juan Leiva y su madre Rafaela, propietarios del 'Carrillo de Severo' que durante años había abastecido de golosinas y frutos secos a los espectadores que acudían al teatro, fueron llamados con urgencia para que retiraran sus enseres del edificio entre los que se encontraba una bombona de butano, que de haber explotado hubiera añadido mayor desgracia al siniestro.
- Maximino Sordo llamó sobre las tres de la mañana a Manolo Ramírez, titular y heredero del negocio familiar “Zapatería La Jerezana” ubicado en los aledaños del teatro que daban a “La Placilla”, que forzó la situación ante las fuerzas de seguridad que acordonaban la zona, para que le dejaran pasar hacia su negocio con el fin de poder retirar el género que guardaba y la documentación del mismo.
- A los propietarios de “Electrodomésticos Milar” les sorprendió el fuego en su casa del Camino de los Enamorados donde dicen, veían las llamas desde la azotea de su casa, teniendo que posponer un viaje que tenían previsto para el día siguiente al tener que ocuparse del arreglo de su establecimiento.
- Por las inmediaciones del teatro se acercaron también Prudencio Rábago, Genaro, El Tete, Manolo Ojeda, Camilo Liz y Macario Valimaña entre otros, miembros de la tertulia del “Bar La Concha”, pudiéndose observar sus caras desencajadas ante la desgracia que les estaba tocando vivir.
- Un numeroso grupo de personas que se encontraban arremolinadas entre la farmacia de Fernández Prada y la tienda de comestibles “La Giralda”, mantenían el comentario generalizado de que el incendio había sido provocado, ya que la versión que corría de un cortocircuito se descartó inmediatamente al saberse que el suministro eléctrico había sido cortado en octubre de 1983.

Programa del Teatro Principal. Función de Despedida. 1883. (Colección Tomás Ramírez).
LA PROPIEDAD.
Los propietarios del Teatro, Juan Sánchez, Ángel Sáenz y Antonio Collado –accionistas de una empresa de Jerez--, permanecieron en el lugar durante varias horas, manifestando a Diario de Cádiz que no tenían ni idea de cómo se había producido el incendio. Uno de los propietarios afirmó que el siniestro se hubiera evitado si el Ayuntamiento hubiera concedido una licencia de obra «--Ya que hubiéramos construido los locales aprovechando la estructura». El pasado mes de octubre, el Ayuntamiento en Pleno acordó iniciar un expediente de declaración del Teatro Principal como monumento histórico artístico, por lo que se paralizaba cualquier tipo de obra en el mismo.

Postal circulada de la fachada del Teatro Principal, firmada por el abuelo de los Moresco Suárez y fechada en 1904.
DATOS HISTÓRICOS.
En 1842 la Junta de Beneficencia de esta ciudad elaboró un proyecto para construir un teatro por acciones en el local que poseía «calle de Luna, esquina a la de San Bartolomé conocido por el nombre de Trabajadero de la Compañía, agregándole el antiguo Reñidero de Gallos que se halla a su espalda».

SS.MM. los Reyes de Oriente, a su paso por El Puerto después de la Cabalgata, en el Descanso y Entronización de los Reyes en el Teatro Principal. Año 1929. (Foto Colección Vicente González Lechuga).
El objetivo de este teatro era el de sufragar las necesidades de un asilo piadoso. El capital se conseguiría a través de 80 acciones de 2.000 reales y otras 20 más que representaría la Beneficencia, como dueña de la finca, y se estableció una comisión integrada por un miembro del Ayuntamiento, Jacobo Oneale; un vecino, Carlos Carreras y un vocal de la Junta de Beneficencia, Miguel Pajares. Sin embargo un año más tarde la única esperanza de que se llevara a efecto el teatro era una proposición de data a censo hecha por Críspulo Martínez, ya que la Diputación había prohibido «invertir cantidad alguna de fondo de Beneficencia en la obra, ni pueda distraerse para pago de premios de los accionistas ni algún otro objeto» y las circunstancias de que el comercio de extracción de vinos estaba en el mayor abatimiento por un tratado con Gran Bretaña aconsejaban dejarlo para una época más próspera.

Teatro Principal, a la izquierda. Debajo el Bar 'La Concha', enfrente el Bar 'Las Columnas. Año 1930 (foto: Centro Municipal de Patrimonio Histórico).
La esperanza se cumplió, Críspulo Martínez (ver nótulas núms. 311 y 319 de Gente del Puerto) tomó a censo el solar y en mayo de 1845 estaba a punto de concluirse la construcción del teatro. El 18 de junio de 1845 la Academia Nacional Gaditana de las Nobles Artes elaboró un informe del reconocimiento del edificio en el que resaltaba, «por su importancia y novedad», una serie de detalles de la construcción, sobre todo de los palcos, el cielo raso y la cubierta; señalaba que las madreas eran de pino de Flandes, que el ornato era «bello y elegante y dispuesto con tanta ligereza y buen gusto que nada deja de desear» y que su cabida era de 1.200 personas sentadas y 300 de pie, para concluir: «en suma, este bello teatro, por su acertada y bien entendida construcción, su decoración y cabida, es digno de figurar en una capital».

El Teatro, en la década de los cuarenta del siglo pasado. (Foto: Colección VGL).

"La Venganza de Don Mendo" Comedia en verso de Pedro Muñoz Seca, representada en el Teatro en la década de los cincuenta del siglo pasado. Pepe Morillo, a la derecha, en el papel de Don Pero. Intervinieron Manuel Sánchez 'Zutanito' como Don Mendo y Milagros Lage, como Magdalena; Manolo Gago García, Angelines Ayuso, Lolita Nimo y un largo etcétera hasta completar el amplio reparto de personajes de la obra. En primer término, el piano situado en el foso y, detrás, 0la concha' cubierta con un paño, espacio donde se colocaba' el apuntador', que recordaba la obra a los actores por si había algún despiste. (Foto: Colección JMM).

Rondalla actuando en el Teatro Principal. Niño con pandereta, Gómez Giménez. Primera fila delante, Enrique Esteban Poullet, José Luis Villar Guerrero, Fernando Arjona González, Juan Arjona Acá. Segunda fila, Antonio Pérez Brea, José Sánchez González, Enrique Miranda García, Manuel García Mateos, Diego García Mateos. Tercera Fila, Joaquín Albert, Manuel Sánchez Caballero, Francisco Ramírez Tallón, 'Koki'. 10 de octubre de 1962. (Foto: Colección V.G.L.)

Proclamación de la Reina de las Fiestas y sus damas de honor de la Fiesta de la Hispanidad, que recayó en Isabel Portillo Cía. Al micrófono, el mantenedor del acto: José Cádiz Salvatierra, de Jerez. Año 1964. (foto: Archivo Municipal).

Entrada bajo mazas, de la Pastora Mayor y su corte de Pastorcillas en la Gala de Navidad con Amor. Podemos ver al Jefe del Negociado de Fiestas, Antonio Romero Castro, al centro. 25 de diciembre de 1973. (Foto: Rafa. Archivo Municipal).

138 separan la creación del Teatro con esta fotografía de 1983, con la celebración del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas. Un año mas tarde, ardería pasto de las llamas.
Los últimos espectáculos que los portuenses hemos podido contemplar en «nuestro teatro» ha sido el concurso de agrupaciones carnavalescas, así como la preselección de participantes que actuaron en el concurso de baile a celebrar durante los días de Feria».

Edificio que ocupa el espacio donde otrora estuvo el Teatro Principal, en la confluencia de las calles Luna y Placilla. Octubre de 2006 (foto: CPA).



 Un grupo de Scouts Católicos instalaron una tienda de campaña en la Plaza de Juan Gavala con objeto de recaudar fondos para las misiones. Era el Domund (Acrónimo creado en 1943 por las Obras Misionales Pontificias, cuyo primer Director Nacional, el monseñor Ángel Sagarminaga lanzó a la calle el eslogan "DoMund" que quiere decir "Domingo Mundial de la Propagacion de la Fe). Recaudaron 1200 pesetas de la época con huchas como la de la imagen de la izquierda, en esta ocasión, con una figura oriental.
Un grupo de Scouts Católicos instalaron una tienda de campaña en la Plaza de Juan Gavala con objeto de recaudar fondos para las misiones. Era el Domund (Acrónimo creado en 1943 por las Obras Misionales Pontificias, cuyo primer Director Nacional, el monseñor Ángel Sagarminaga lanzó a la calle el eslogan "DoMund" que quiere decir "Domingo Mundial de la Propagacion de la Fe). Recaudaron 1200 pesetas de la época con huchas como la de la imagen de la izquierda, en esta ocasión, con una figura oriental.
 Ese año fue Reina de las Fiestas de la Hispanidad, María Victoria Osborne Sanz-Magallón (imagen de la izquierda) y el mantenedor de los Juegos Florales, Francisco Montero Galvache, periodista y escritor. La Flor Natural fue para Rafael Guillén por su poema ‘Símbolo y perfil de Simón Bolíbar’ con Accesit para Julio Alfredo Egea. El premio a la poesía de tema libre, para Francisco Toledano Serrano por su poema ‘Llena de gracias’. El premio al trabajo en prosa sobre ‘La Hispanidad hoy’ quedó desierto.
Ese año fue Reina de las Fiestas de la Hispanidad, María Victoria Osborne Sanz-Magallón (imagen de la izquierda) y el mantenedor de los Juegos Florales, Francisco Montero Galvache, periodista y escritor. La Flor Natural fue para Rafael Guillén por su poema ‘Símbolo y perfil de Simón Bolíbar’ con Accesit para Julio Alfredo Egea. El premio a la poesía de tema libre, para Francisco Toledano Serrano por su poema ‘Llena de gracias’. El premio al trabajo en prosa sobre ‘La Hispanidad hoy’ quedó desierto. José Pantoja Leal nació en Medina Sidonia el 7 de octubre de 1907, falleciendo en El Puerto el 10 de febrero de 2000, con 92 años. De pequeño asistió a la escuela del Catón, las cuatro reglas de aritmética y poco más. La situación económica, el lugar y su poca afición a l colegio no dieron para otros estudios. De mozalbete, aparte de sus correrías propias de chiquillos, siempre estuvo muy cercano a su tío paterno Juan, representante de las máquinas de coser ‘Singer’ en Medina, Paterna y Casas Viejas --hoy Benalup Casas Viejas--, utilizando para sus desplazamientos un charré tirado por un caballo. A José le encantaba acompañarle en los viajes, una aventura para el pequeño, que le ampliaría los horizontes y el mundo de las ventas y las máquinas que hacían la vida más fácil.
José Pantoja Leal nació en Medina Sidonia el 7 de octubre de 1907, falleciendo en El Puerto el 10 de febrero de 2000, con 92 años. De pequeño asistió a la escuela del Catón, las cuatro reglas de aritmética y poco más. La situación económica, el lugar y su poca afición a l colegio no dieron para otros estudios. De mozalbete, aparte de sus correrías propias de chiquillos, siempre estuvo muy cercano a su tío paterno Juan, representante de las máquinas de coser ‘Singer’ en Medina, Paterna y Casas Viejas --hoy Benalup Casas Viejas--, utilizando para sus desplazamientos un charré tirado por un caballo. A José le encantaba acompañarle en los viajes, una aventura para el pequeño, que le ampliaría los horizontes y el mundo de las ventas y las máquinas que hacían la vida más fácil. José ve un anuncio colgado en el escaparate de un comercio en la calle Larga: «Se necesita cobrador» y, sin apenas pensarlo, entra en el comercio --una delegación de las máquinas de coser ‘Singer’-- y muestra su interés por el puesto que se demanda. Casualidad tras casualidad, resultó que el inspector jefe de zona se encontraba en el comercio, al que sorprendió llamándole por su nombre «--Vd. es don Celestino Madrera», lo que asombra al interpelado, al que justifica el conocimiento por las visitas que hacía a su tío Juan a Medina. Le aceptan para el puesto, pidiéndole dos fiadores, al tratarse de un empleo en el que se manejan fondos. Su hermano Antonio le consigue a esas dos personas y, al ser muy joven, el contrato se hará a nombre de su padre, de igual nombre. El sueldo semanal sería de 21,75 pesetas mas el 5% de los cobros y el 20% de las ventas al contado.
José ve un anuncio colgado en el escaparate de un comercio en la calle Larga: «Se necesita cobrador» y, sin apenas pensarlo, entra en el comercio --una delegación de las máquinas de coser ‘Singer’-- y muestra su interés por el puesto que se demanda. Casualidad tras casualidad, resultó que el inspector jefe de zona se encontraba en el comercio, al que sorprendió llamándole por su nombre «--Vd. es don Celestino Madrera», lo que asombra al interpelado, al que justifica el conocimiento por las visitas que hacía a su tío Juan a Medina. Le aceptan para el puesto, pidiéndole dos fiadores, al tratarse de un empleo en el que se manejan fondos. Su hermano Antonio le consigue a esas dos personas y, al ser muy joven, el contrato se hará a nombre de su padre, de igual nombre. El sueldo semanal sería de 21,75 pesetas mas el 5% de los cobros y el 20% de las ventas al contado.
 SÁNLUCAR.
SÁNLUCAR.



 LA FOTOGRAFÍA.
LA FOTOGRAFÍA. Muchas fotos de novios se realizaban en su estudio, que va mejorando con el tiempo. Ha finalizado la Guerra Civil. El Estudio Pantoja está en auge y su trabajo aumenta especializándose en bodas y comuniones, que seguro existen en la actualidad en las cajas y álbumes de muchas familias portuenses, con la estampilla de Foto-Pantoja en el reverso. (En la imagen, de la izquierda, la tienda de Pantoja que era, además de tienda de fotografías, quincallería y ya Delegación de Créditos Rucas).
Muchas fotos de novios se realizaban en su estudio, que va mejorando con el tiempo. Ha finalizado la Guerra Civil. El Estudio Pantoja está en auge y su trabajo aumenta especializándose en bodas y comuniones, que seguro existen en la actualidad en las cajas y álbumes de muchas familias portuenses, con la estampilla de Foto-Pantoja en el reverso. (En la imagen, de la izquierda, la tienda de Pantoja que era, además de tienda de fotografías, quincallería y ya Delegación de Créditos Rucas). Créditos Rucas era una cadena de establecimientos especializados en las ventas al contado --también funcionaba la venta al plazos--, con la que se empezarían a dotar los hogares de El Puerto de los primeros electrodomésticos que en aquella época se lanzaron al mercado: neveras, cocinas de butano --que comenzaron a entrar en el mercado--, máquinas de coser Alfa, bicicletas B.H., camas metálicas con el célebre somier Numancia y otras niqueladas, colchones de muelles, además de baterías de cocina y multitud de pequeños electrodomésticos, siendo prácticamente, líderes en la zona. (En la imagen de la izquierda, publicidad de Créditos Rucas en ABC).
Créditos Rucas era una cadena de establecimientos especializados en las ventas al contado --también funcionaba la venta al plazos--, con la que se empezarían a dotar los hogares de El Puerto de los primeros electrodomésticos que en aquella época se lanzaron al mercado: neveras, cocinas de butano --que comenzaron a entrar en el mercado--, máquinas de coser Alfa, bicicletas B.H., camas metálicas con el célebre somier Numancia y otras niqueladas, colchones de muelles, además de baterías de cocina y multitud de pequeños electrodomésticos, siendo prácticamente, líderes en la zona. (En la imagen de la izquierda, publicidad de Créditos Rucas en ABC).







 Porque Luis Caballero Noguera, alcalde de El Puerto de Santa María entre 1952 y 1958, era de ideología monárquica y, aunque ostentase el cargo de alcalde, no era bien visto por los censores el halago hacia alguien que no estaba vinculado directamente con el régimen franquista. Ante esta tachadura en su libreto, la agrupación quedó confundida, ya que era una de las letras más aplaudidas en los ensayos.
Porque Luis Caballero Noguera, alcalde de El Puerto de Santa María entre 1952 y 1958, era de ideología monárquica y, aunque ostentase el cargo de alcalde, no era bien visto por los censores el halago hacia alguien que no estaba vinculado directamente con el régimen franquista. Ante esta tachadura en su libreto, la agrupación quedó confundida, ya que era una de las letras más aplaudidas en los ensayos. José Luis Martín Ruiz fue nacido el 3 de enero de 1957, hijo de Pablo Martín, carpintero de profesión y de Isabel Ruiz, en el municipio onubense de Galaroza. Está casado y tiene dos hijos. Sus aficiones principales son el senderismo y la micología. Analista del paisaje, este geógrafo que refleja lo que ve en los territorios, en mapas y planos, se niega a ser comparado con Juan de la Cosa, el cartógrafo que hiciera en el Puerto el primer Mapa Mundi en el año de 1500, pues, mientras el ilustre santoñés hacía mapas de la tierra desconocida y con la información que tenía mediante la observación a ras del suelo, él los hace de la tierra conocida y mediante el uso de fotografías aéreas.
José Luis Martín Ruiz fue nacido el 3 de enero de 1957, hijo de Pablo Martín, carpintero de profesión y de Isabel Ruiz, en el municipio onubense de Galaroza. Está casado y tiene dos hijos. Sus aficiones principales son el senderismo y la micología. Analista del paisaje, este geógrafo que refleja lo que ve en los territorios, en mapas y planos, se niega a ser comparado con Juan de la Cosa, el cartógrafo que hiciera en el Puerto el primer Mapa Mundi en el año de 1500, pues, mientras el ilustre santoñés hacía mapas de la tierra desconocida y con la información que tenía mediante la observación a ras del suelo, él los hace de la tierra conocida y mediante el uso de fotografías aéreas. El año de su nacimiento, 1957, lo fue también de los pintores Ángel Lara Barea y Franco Policastro, del gestor turístico Enrique Fernández de Bobadilla, del naturópata y kinesiólogo Juan Sánchez Requena, del escultor Pablo Tejada, del actor Manolo Morillo, del maestro coctelero Juan Franco del Valle. En Madrid se estrenaba ‘La Venganza de Don Mendo’, versión de Gustavo Pérez Puig, con los hermanos Ozores. El Colegio conocido como Asilo de Huérfanas, en la calle Cielos, instalaba un internado y medio pensionado, bajo los auspicios de la Junta de Protección de Menores. Se construye en la calle San Juan, la caa del Curar, en el espacio que ocupaban unos almacenes en mal estado. El Ateneno de Sevilla se desplazaba a El Puerto para rendir un homenaje a Pedro Muñoz Seca. En las carreteras españolas ya se podían admirar 16 toros de Osborne, diseñados por el artista Manolo Prieto.
El año de su nacimiento, 1957, lo fue también de los pintores Ángel Lara Barea y Franco Policastro, del gestor turístico Enrique Fernández de Bobadilla, del naturópata y kinesiólogo Juan Sánchez Requena, del escultor Pablo Tejada, del actor Manolo Morillo, del maestro coctelero Juan Franco del Valle. En Madrid se estrenaba ‘La Venganza de Don Mendo’, versión de Gustavo Pérez Puig, con los hermanos Ozores. El Colegio conocido como Asilo de Huérfanas, en la calle Cielos, instalaba un internado y medio pensionado, bajo los auspicios de la Junta de Protección de Menores. Se construye en la calle San Juan, la caa del Curar, en el espacio que ocupaban unos almacenes en mal estado. El Ateneno de Sevilla se desplazaba a El Puerto para rendir un homenaje a Pedro Muñoz Seca. En las carreteras españolas ya se podían admirar 16 toros de Osborne, diseñados por el artista Manolo Prieto.
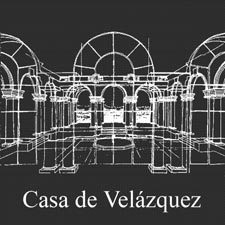 CASA DE VELÁZQUEZ.
CASA DE VELÁZQUEZ. EQUIPO DEL PGOU.
EQUIPO DEL PGOU.

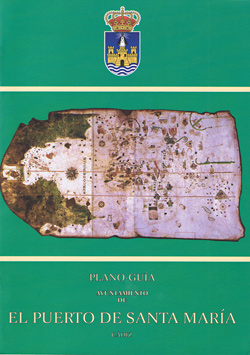 GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA.
GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA. En este sentido son de destacar los vuelos de 1956, 1969 y 1977/78, teniendo este último una excepcional importancia histórica por ser una imagen muy cercana a las primeras corporaciones municipales democráticas. Actualmente se está trabajando en digitalizar las imágenes procedentes de un vuelo realizado en 1.992, año de gran importancia ya que coincide con la entrada en vigor del PGOU de la ciudad y puede verse como ha evolucionado la ciudad desde dicho año, así como la eficacia y grado de cumplimiento de lo planeado. (En la imagen, portada de la Ortofoto Municipal del año 2004, en soporte electrónico).
En este sentido son de destacar los vuelos de 1956, 1969 y 1977/78, teniendo este último una excepcional importancia histórica por ser una imagen muy cercana a las primeras corporaciones municipales democráticas. Actualmente se está trabajando en digitalizar las imágenes procedentes de un vuelo realizado en 1.992, año de gran importancia ya que coincide con la entrada en vigor del PGOU de la ciudad y puede verse como ha evolucionado la ciudad desde dicho año, así como la eficacia y grado de cumplimiento de lo planeado. (En la imagen, portada de la Ortofoto Municipal del año 2004, en soporte electrónico).

 Joaquín Calero Cuenca nace el 14 de agosto de 1890 en San Fernando Cádiz, fruto tercero del matrimonio formado por Antonio Calero Piñero y Marcelina Cuenca Romero, ambos naturales de San Fernando. Sus otros hermanos, María Candelaria (1881), José Antonio (1888) y Manuel (1892), vivieron en la casa familiar en la calle San Joaquín, núm. 8. Allí pasó su infancia, salvo los años 1894 y 1896 que vivió en Filipinas, a donde se trasladó su madre y hermanos, al estar destinado allí su padre en el Arsenal de Cavite como Contramaestre de la Armada, residiendo posteriormente en Madrid, donde vivió su juventud.
Joaquín Calero Cuenca nace el 14 de agosto de 1890 en San Fernando Cádiz, fruto tercero del matrimonio formado por Antonio Calero Piñero y Marcelina Cuenca Romero, ambos naturales de San Fernando. Sus otros hermanos, María Candelaria (1881), José Antonio (1888) y Manuel (1892), vivieron en la casa familiar en la calle San Joaquín, núm. 8. Allí pasó su infancia, salvo los años 1894 y 1896 que vivió en Filipinas, a donde se trasladó su madre y hermanos, al estar destinado allí su padre en el Arsenal de Cavite como Contramaestre de la Armada, residiendo posteriormente en Madrid, donde vivió su juventud.







 CONCEJAL Y ALCALDE.
CONCEJAL Y ALCALDE.









 (Continuación).
(Continuación).![historia_sagrada[1]](http://www.gentedelpuerto.com/wp-content/uploads/2011/02/historia_sagrada1.jpg) En los cuadernos de Raya I, Raya II o Raya III, íbamos haciendo palotes y letras, a imitación de la muestra, y, al acabar la página, le pasábamos un papel secante. El repaso del Catón, libro para ejercitarse en la lectura, las explicaciones de Historia Sagrada de la que recuerdo la de José en Egipto y lo de las vacas gordas y las vacas flacas, o la de Moisés, abandonado en una cestita embreada flotando en las aguas; la urbanidad, con las viñetas del comportamiento del niño bueno y del niño malo...etc. constituían lo principal de la enseñanza.
En los cuadernos de Raya I, Raya II o Raya III, íbamos haciendo palotes y letras, a imitación de la muestra, y, al acabar la página, le pasábamos un papel secante. El repaso del Catón, libro para ejercitarse en la lectura, las explicaciones de Historia Sagrada de la que recuerdo la de José en Egipto y lo de las vacas gordas y las vacas flacas, o la de Moisés, abandonado en una cestita embreada flotando en las aguas; la urbanidad, con las viñetas del comportamiento del niño bueno y del niño malo...etc. constituían lo principal de la enseñanza. De cuando en cuando, te daban, para que se los dieras a tus padres, estampas y folletitos de "Teresita", una novicia que había muerto en olor de santidad en Carabanchel, y que en mi casa acogían con cariño, porque la tal Teresita --en la imagen de la izquierda-- era hija de un primo segundo de mi bisabuela Magdalena.
De cuando en cuando, te daban, para que se los dieras a tus padres, estampas y folletitos de "Teresita", una novicia que había muerto en olor de santidad en Carabanchel, y que en mi casa acogían con cariño, porque la tal Teresita --en la imagen de la izquierda-- era hija de un primo segundo de mi bisabuela Magdalena.



 Este es un colegio más que centenario. Se formó sobre el palacio de un cargador de Indias de origen flamenco, llamado Vos, al que se unieron otras fincas, entre ellas las que formaron el teatro y la salida por la calle Pozuelo, la casa del capellán, el solar donde se edificó la Iglesia, la casa llamada de la Virgen, y, más luego, una casa que hacía esquina con la calle Santo Domingo, de Manuel Ortega Infante y la incorporación final de la casa que fue de mis tíos Javier Terry del Cuvillo y Carmen Muñoz Ávila. (Patio de las Carmelitas con el Monumento al Corazón de Jesús. Año 1935).
Este es un colegio más que centenario. Se formó sobre el palacio de un cargador de Indias de origen flamenco, llamado Vos, al que se unieron otras fincas, entre ellas las que formaron el teatro y la salida por la calle Pozuelo, la casa del capellán, el solar donde se edificó la Iglesia, la casa llamada de la Virgen, y, más luego, una casa que hacía esquina con la calle Santo Domingo, de Manuel Ortega Infante y la incorporación final de la casa que fue de mis tíos Javier Terry del Cuvillo y Carmen Muñoz Ávila. (Patio de las Carmelitas con el Monumento al Corazón de Jesús. Año 1935).
 De esas fechas, que serían los años 1920, parte la incorporación al Colegio de una casita pequeña, pintada de rojo y blanco, con sólo la puerta y un balcón. Resultó que esa vivienda era una casa de mala nota y mi bisabuelo Norberto se alarmó, porque frontera al colegio de sus nietas hubiera un sitio de pecado. Así que la compró y la regaló a la Comunidad. Desde entonces, paradójicamente, la casita se llamó "La Casa de la Virgen", hoy desaparecida, y su superficie está integrada en el actual edificio. (En la iamgen de la izquierda, Norberto Gutiérrez, bisabuelo del autor del artículo).
De esas fechas, que serían los años 1920, parte la incorporación al Colegio de una casita pequeña, pintada de rojo y blanco, con sólo la puerta y un balcón. Resultó que esa vivienda era una casa de mala nota y mi bisabuelo Norberto se alarmó, porque frontera al colegio de sus nietas hubiera un sitio de pecado. Así que la compró y la regaló a la Comunidad. Desde entonces, paradójicamente, la casita se llamó "La Casa de la Virgen", hoy desaparecida, y su superficie está integrada en el actual edificio. (En la iamgen de la izquierda, Norberto Gutiérrez, bisabuelo del autor del artículo).

 El suelo de la clase era un entarimado de madera. Al fondo de la clase había una puerta de cristales, pintados de blanco, que cerraba un pequeño habitáculo, donde, al parecer, decían que era el cuarto de las ratas, y allí se metía a los niños que fueran malos. La clase la presidía, al frente, una pizarra, el encerado que se llamaba, un crucifijo, la mesa de la profesora que resultó ser la encantadora Hermana Natividad, un cartel como de hule con el mapa político de España, Islas Adyacentes y Plazas de Protectorado y Colonias Africanas y otro cartel con un silabario que, además de letras, tenía dibujos de animales y cosas que sugerían las sílabas o las palabras. Los niños no usábamos cuadernos. Escribíamos en pequeñas pizarras individuales, con el marco de madera, en uno de cuyos lados había un agujero por donde entraba la guita que sujetaba un trapito para borrar. Se escribía con un pizarrín, barrita hecha de la propia pizarra u otros más elaborados de manteca, que se decía. (Revista Mi Colegio. Núm. 52. Octubre 1923).
El suelo de la clase era un entarimado de madera. Al fondo de la clase había una puerta de cristales, pintados de blanco, que cerraba un pequeño habitáculo, donde, al parecer, decían que era el cuarto de las ratas, y allí se metía a los niños que fueran malos. La clase la presidía, al frente, una pizarra, el encerado que se llamaba, un crucifijo, la mesa de la profesora que resultó ser la encantadora Hermana Natividad, un cartel como de hule con el mapa político de España, Islas Adyacentes y Plazas de Protectorado y Colonias Africanas y otro cartel con un silabario que, además de letras, tenía dibujos de animales y cosas que sugerían las sílabas o las palabras. Los niños no usábamos cuadernos. Escribíamos en pequeñas pizarras individuales, con el marco de madera, en uno de cuyos lados había un agujero por donde entraba la guita que sujetaba un trapito para borrar. Se escribía con un pizarrín, barrita hecha de la propia pizarra u otros más elaborados de manteca, que se decía. (Revista Mi Colegio. Núm. 52. Octubre 1923). Desde la clase de los niños, se veía por las ventanas, a las niñas en el recreo. Generalmente jugaban a saltar la cuerda, con el canto de aquello: «Soltera, casada, viuda y monja», repetido, cada vez más rápido, que fueron los estados por los que pasó la venerable Madre Vedruna. Las niñas con sus uniformes de tablas, azules, con cinturones de tela y hebilla plateada, sus cuellos blancos de piqué almidonados y, luego, de plexiglás, sus calcetines blancos y sus zapatos de charol, a veces lucían medallas y bandas por su buen comportamiento y aplicación. Para la clase de gimnasia usaban, bajo las faldas, los puchos, especie de pantalones bombachos hasta más abajo de las rodillas. Cuando iban a la iglesia, o algún acto especial, se colocaban, además, un velo de tul blanco, que se ceñían a la cabeza con un elástico y lo volteaban para atrás, y unos guantes también blancos.
Desde la clase de los niños, se veía por las ventanas, a las niñas en el recreo. Generalmente jugaban a saltar la cuerda, con el canto de aquello: «Soltera, casada, viuda y monja», repetido, cada vez más rápido, que fueron los estados por los que pasó la venerable Madre Vedruna. Las niñas con sus uniformes de tablas, azules, con cinturones de tela y hebilla plateada, sus cuellos blancos de piqué almidonados y, luego, de plexiglás, sus calcetines blancos y sus zapatos de charol, a veces lucían medallas y bandas por su buen comportamiento y aplicación. Para la clase de gimnasia usaban, bajo las faldas, los puchos, especie de pantalones bombachos hasta más abajo de las rodillas. Cuando iban a la iglesia, o algún acto especial, se colocaban, además, un velo de tul blanco, que se ceñían a la cabeza con un elástico y lo volteaban para atrás, y unos guantes también blancos. Así iban, por ejemplo. en la procesión de la Niña María, una imagen de la Virgen Niña, de Olot, que anualmente, se sacaba, en unas anditas portadas por las propias niñas, por las calles cercanas al Colegio. En filas iban las alumnas y los pequeños alumnos, el sacristán con la Cruz, Pepe Caamaño, la Comunidad de Hermanas Carmelitas con la Madre Superiora, Madre María, la Hermana Julia, Hermana Rosa, las Hermanas Dolores Sánchez y Dolores Martínez, la Hermana Teresa, la Hermana Natividad, la Hermana Enriqueta Feliú, la Hermana Aurelia, la Hermana Encarnación, muy jovencita, y alguna más, todas de hábitos negros con sus tocas, como Dios y las constituciones de este Santo Instituto mandaban, y, de preste, con alba, capa, estola y bonete, el capellán que era don Antonio Herrera Hurtado, que murió en olor de santidad. La banda de música de Rocafull cerraba el cortejo. (En la imagen, vestidas Primera Comunión de Ana María y Celia Insúa Lavín. Detrás Matita Muñoz y María del Carmen García de Cos. El angelito de enmedio es Marisol Muñoz Bellvís. Foto: Celia Insúa Lavín).
Así iban, por ejemplo. en la procesión de la Niña María, una imagen de la Virgen Niña, de Olot, que anualmente, se sacaba, en unas anditas portadas por las propias niñas, por las calles cercanas al Colegio. En filas iban las alumnas y los pequeños alumnos, el sacristán con la Cruz, Pepe Caamaño, la Comunidad de Hermanas Carmelitas con la Madre Superiora, Madre María, la Hermana Julia, Hermana Rosa, las Hermanas Dolores Sánchez y Dolores Martínez, la Hermana Teresa, la Hermana Natividad, la Hermana Enriqueta Feliú, la Hermana Aurelia, la Hermana Encarnación, muy jovencita, y alguna más, todas de hábitos negros con sus tocas, como Dios y las constituciones de este Santo Instituto mandaban, y, de preste, con alba, capa, estola y bonete, el capellán que era don Antonio Herrera Hurtado, que murió en olor de santidad. La banda de música de Rocafull cerraba el cortejo. (En la imagen, vestidas Primera Comunión de Ana María y Celia Insúa Lavín. Detrás Matita Muñoz y María del Carmen García de Cos. El angelito de enmedio es Marisol Muñoz Bellvís. Foto: Celia Insúa Lavín).
 La procesión salía de la Iglesia y a ella volvía, pero la Niña María no estaba en la iglesia el resto del año. La iglesia inaugurada en 1893, por el Cardenal Arzobispo de Sevilla, se construyó a expensas de doña Elisa Guezala, viuda de Osborne, condesa de ese título, y en ella tienen cripta y panteón todos los Osborne. En ella está enterrada toda esa familia, empezando por don Juan Nicolás Böhl de Faber y Doña Frasquita de Larrea, padres de Fernán Caballero y abuelos de la primera generación de “Osbornes” portuenses, cuya imagen podemos ver a la izquierda.
La procesión salía de la Iglesia y a ella volvía, pero la Niña María no estaba en la iglesia el resto del año. La iglesia inaugurada en 1893, por el Cardenal Arzobispo de Sevilla, se construyó a expensas de doña Elisa Guezala, viuda de Osborne, condesa de ese título, y en ella tienen cripta y panteón todos los Osborne. En ella está enterrada toda esa familia, empezando por don Juan Nicolás Böhl de Faber y Doña Frasquita de Larrea, padres de Fernán Caballero y abuelos de la primera generación de “Osbornes” portuenses, cuya imagen podemos ver a la izquierda. El proyecto fue del arquitecto Don Juan de la Vega y el estilo neogótico. En el presbiterio sobre la mesa de altar, se puso un sagrario y sobre él un tabernáculo gótico, todo dorado y blanco, con pináculos. En el ábside, en tres hornacinas, se colocaron las imágenes del Sagrado Corazón, Santa Teresa y San José, obras del escultor Fons y Pons de Madrid.
El proyecto fue del arquitecto Don Juan de la Vega y el estilo neogótico. En el presbiterio sobre la mesa de altar, se puso un sagrario y sobre él un tabernáculo gótico, todo dorado y blanco, con pináculos. En el ábside, en tres hornacinas, se colocaron las imágenes del Sagrado Corazón, Santa Teresa y San José, obras del escultor Fons y Pons de Madrid. En la nave del evangelio, el altar de la Virgen del Carmen, sentada sobre una peana de terribles llamas por las que asomaban de cabeza o de medio cuerpo las Benditas Ánimas del Purgatorio y, a los lados, las imágenes de San Juan de la Cruz y la de la entonces Venerable hoy Santa, Madre Joaquina Vedruna de Más, la fundadora. El siguiente altar era el de la Inmaculada de las Hijas de María, imagen que antiguamente salía en procesión.
En la nave del evangelio, el altar de la Virgen del Carmen, sentada sobre una peana de terribles llamas por las que asomaban de cabeza o de medio cuerpo las Benditas Ánimas del Purgatorio y, a los lados, las imágenes de San Juan de la Cruz y la de la entonces Venerable hoy Santa, Madre Joaquina Vedruna de Más, la fundadora. El siguiente altar era el de la Inmaculada de las Hijas de María, imagen que antiguamente salía en procesión.