El utópico paraíso comunista, en el que tantos intelectuales creyeron, como el poeta Rafael Alberti, se cubría de una aureola ficticia de perfección ideológica no fácil de percibir a primera vista.
Maria Teresa León y Rafael Alberti con el poeta soviético Samuíl Marshak en 1937.
En sus memorias, en 'La Arboleda Perdida', Rafael Alberti habla de sus abuelos de origen italiano, que junto con otras familias extranjeras llegan a la Bahía de Cádiz al olor de los vinos en pleno auge de las viñas de Jerez, y fueron, en su momento, los verdaderos amos de El Puerto de Santa María. Grandes burgueses, propietarios de viñas y bodegas, cosecheros de vinos que llegaron hasta los zares de Rusia.
Recuerda Alberti de sus abuelos los «pesados y vanos comentarios sobre ‘aquellos tiempos, aquella buena época’ de lujo, de largos y anecdóticos viajes a Rusia, Suecia y Dinamarca…» Países que Alberti imaginaba entonces como «largas llanuras de nieve deshabitadas y oscuros bosques de abetos».
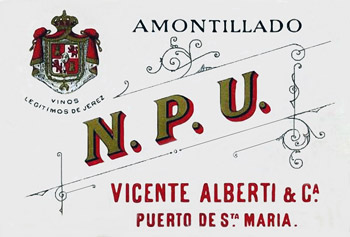 Alberti coleccionaba las bellas y románticas etiquetas de los vinos de su familia, con los retratos de los zares y reyes nórdicos. Rafael Alberti y su esposa María Teresa León posiblemente fueron los primeros que visitaron la URSS en 1932, cuando aún la Unión Soviética no había sido reconocida por el Gobierno de la República. Parece que vinieron para ocho días y la Unión Internacional de Escritores Revolucionarios les propuso quedarse dos meses. /Etiqueta de amontillado del padre del poeta, Vicente Alberti.
Alberti coleccionaba las bellas y románticas etiquetas de los vinos de su familia, con los retratos de los zares y reyes nórdicos. Rafael Alberti y su esposa María Teresa León posiblemente fueron los primeros que visitaron la URSS en 1932, cuando aún la Unión Soviética no había sido reconocida por el Gobierno de la República. Parece que vinieron para ocho días y la Unión Internacional de Escritores Revolucionarios les propuso quedarse dos meses. /Etiqueta de amontillado del padre del poeta, Vicente Alberti.
El Alberti de la visita de 1932 distaba mucho del Alberti que volvió en 1977. En la última ocasión se mostraba apesadumbrado o ensimismado. ¿Qué había ocurrido para que experimentara tal cambio? Gracias a Ella Braguínskaya, fallecida en 2010, que fue la traductora rusa de Rafael Alberti y al que conoció personalmente tenemos interesantes testimonios de la estancia del poeta en la utópica tierra comunista.
NOTICIARIO DE UN POETA EN LA URSS.
En su primera visita, en 1932, vino a observar los movimientos teatrales de Europa oriental. A medidados de 1933 publicó en el diario madrileño republicano 'Luz' --que duró desde 1932 a 1934-- el ‘Noticiario de un poeta en la URSS’, donde se refleja el espíritu de un hombre fascinado por la idea de un ‘mundo feliz’, diario en el que mostraba una gran admiración hacia la madre patria comunista por cualquier motivo, hablaba con sincero entusiasmo de todo y de cualquier cosa, de los helados rusos, del cambio de guardia del Mausoleo, de cómo trabajaban en las fábricas, etc. Sin embargo en la segunda parte de La arboleda perdida, en las páginas en las que habla de su viaje a la Unión Soviética, ya solo comenta, parco de palabras y sin exaltación, algunas anécdotas.
Edición rusa de un poemario de Rafael Alberti.
PRIMER CONGRESO DE ESCRITORES.
En 1934 participó en el primer congreso de escritores, donde prometió que en España pronto se levantarían por todas partes banderas rojas —y así lo creía--. En 1937 lo recibió Stalin al que pretendía convencer para enviar una delegación soviética a un congreso en defensa de la cultura. Pero Stalin se resistía, no le había gustado que André Gide escribiera un panfleto difamatorio de la URSS. Definitivamente enviaron una delegación, formada, entre otros, por los escritores Iliá Erenburg, Alexéi Tolstói , Vsevólod Vishnevski y por supuesto Fiódor Kellin. Con el intérprete Fiodor Kellin, patriarca de los hispanistas rusos, conoce a los escritores rusos de la época, entre otros a Pasternak o Lili y Iósif Brik, los visita en su casa, va a recitales en fábricas. Traduce el poema de Svetlov sobre Granada. Los Alberti conocieron también a famosos directores de algunos teatros soviéticos como Meyerhold y se encontraron con Eisenstein y Prokófiev. Según palabras del propio Alberti, Pasternak tradujo muchas cosas de Alberti.
PROPAGANDA COMUNISTA EN OCCIDENTE.
Pero en medio de toda esta atmósfera de un idealizado mundo prometido, se escondía otra verdad. Parece ser que Yuri Kublanovski, poeta contemporáneo de gran talento calificaba a Erenburg de “agente de influencia, adaptado al ambiente occidental que convertía a estos prestigiosos amigos de la Unión Soviética en una especie de almohada de aire para propagar ideas comunistas en Occidente”. A Iliá Erenburg le dedicó Alberti un poema, como amigo entrañable al que quería sinceramente y cuya muerte lloró de todo corazón.
Maria Teresa León y Rafael Alberti en la URSS.
Cuando estuvieron en Georgia, cuenta Braguínskaya, que en el coche siempre iba con ellos la misma persona. Les decía que trabajaba para el Ministerio de Cultura y que les hablaría de los monumentos, pero cuando pasaban por delante de los monumentos emblemáticos, callaba. Al día siguiente, Alberti, que ya había entendido todo, le dijo a Braguínskaya: “Pregúntele dónde trabaja”. Se lo preguntó y esta vez resultó trabajar en el Consejo de ministros, así empezaron este juego en el que cada vez contestaba una cosa distinta a la pregunta. Parecía no ser capaz de recordar cada cargo que inventaba.
 PATRIA COMUNISTA PROMETIDA.
PATRIA COMUNISTA PROMETIDA.
En su trabajo sobre Alberti, Braguínskaya, comentaba que Rafael Alberti no era el único poeta hechizado desde sus años juveniles por la ideología de una patria comunista prometida. También lo estuvieron Neruda, Picasso Malraux, Bernard Shaw, Antonio Machado o Romain Rolland. /El matrimonio Alberti-León visitando una fábrica en la URSS.
URRS VIRTUAL.
Alberti estuvo más que ningún otro poeta en la URSS, pero “en una realidad virtual que casi no tenía nada que ver con la realidad verdadera. Así, puede decirse, que Alberti nunca estuvo en la URSS, sino en un país virtual. Y en mi país había gente que sabía cómo alimentar ese hechizo, mostrándoles una realidad virtual que casi no tenía nada que ver con la realidad verdadera”, decía Braguínskaya. Rafael Alberti durante toda la vida fue amigo de la Unión Soviética, y en 1965 galardonado con el Premio Internacional Lenin para el Fortalecimiento de la Paz entre los Pueblos. (Texto: Carmen Marín).



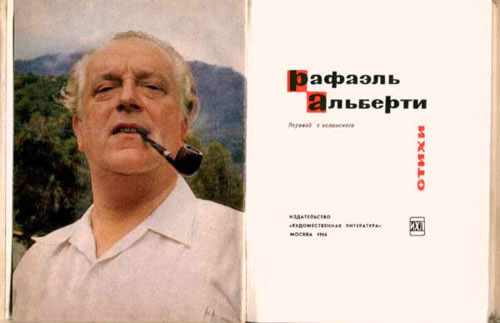


 Hablar de Muñoz-Seca es chocar con eso del ‘astracán' aunque yo quiero pasar sobre él sin detenerme, porque para mí el astracán, que según Sáinz Robles lo inventó Enrique García Alvarez, pero que como él dice fue el inolvidable autor portuense, su ‘máximo pontífice', para mí el astracán es algo que no lo tengo en cuenta. Pedro Muñoz-Seca, 'un hombre bueno, un corazón limpio, una gracia fresca, una modestia clara', como ha escrito José María Pemán, es una figura indiscutible en el teatro cómico español de todos los tiempos, al lado por ejemplo, de Jardiel Poncela o de Miguel Mihura. Cada uno, eso sí, con sus características inconfundibles, pero a una igual altura. Por tanto a Muñoz-Seca no hay que relegarlo al olvido, como es el caso de algunos que parecen ignorarlo, tal ves porque existe una creencia, de la que yo no participo, de que el teatro cómico es, diríase, un teatro menor al que no debe prestársele demasiada atención. Admito que Pedro Muñoz-Seca tengan sus detractores pero de eso a punto menos que ignorarlo, me parece un error lamentable. Con astracán o sin él, no siempre sus obras de las cerca de trescientas que escribió, han de ser consideradas como productos tan sólo para la risa, lo cual es ya un bien, porque el hacer reír no sienta mal a nadie. En Muñoz-Seca, muchas veces, tras la escena disparatada y regocijante, se esconde un fondo humano y serio.
Hablar de Muñoz-Seca es chocar con eso del ‘astracán' aunque yo quiero pasar sobre él sin detenerme, porque para mí el astracán, que según Sáinz Robles lo inventó Enrique García Alvarez, pero que como él dice fue el inolvidable autor portuense, su ‘máximo pontífice', para mí el astracán es algo que no lo tengo en cuenta. Pedro Muñoz-Seca, 'un hombre bueno, un corazón limpio, una gracia fresca, una modestia clara', como ha escrito José María Pemán, es una figura indiscutible en el teatro cómico español de todos los tiempos, al lado por ejemplo, de Jardiel Poncela o de Miguel Mihura. Cada uno, eso sí, con sus características inconfundibles, pero a una igual altura. Por tanto a Muñoz-Seca no hay que relegarlo al olvido, como es el caso de algunos que parecen ignorarlo, tal ves porque existe una creencia, de la que yo no participo, de que el teatro cómico es, diríase, un teatro menor al que no debe prestársele demasiada atención. Admito que Pedro Muñoz-Seca tengan sus detractores pero de eso a punto menos que ignorarlo, me parece un error lamentable. Con astracán o sin él, no siempre sus obras de las cerca de trescientas que escribió, han de ser consideradas como productos tan sólo para la risa, lo cual es ya un bien, porque el hacer reír no sienta mal a nadie. En Muñoz-Seca, muchas veces, tras la escena disparatada y regocijante, se esconde un fondo humano y serio.

 Mañana se celebra el LVII Festival de la Canción de Eurovisión. Hace 44 años tuvo lugar el 6 de abril de 1968, la edición XIII de este certamen en el Royal Albert Hall de Londres, (Reino Unido). La presentadora fue Katie Boyle y Massiel, que representaba a España, ganó el concurso con la canción ‘La, la, la’, obteniendo 29 puntos. El segundo puesto fue para el representante británico, Cliff Richard, que con la canción ‘Congratulations’ quedó a un punto de España. Francisco Andrés Gallardo nos cuenta como se vivió en España y en Europa y Pepe Mendoza como lo vivió El Puerto.
Mañana se celebra el LVII Festival de la Canción de Eurovisión. Hace 44 años tuvo lugar el 6 de abril de 1968, la edición XIII de este certamen en el Royal Albert Hall de Londres, (Reino Unido). La presentadora fue Katie Boyle y Massiel, que representaba a España, ganó el concurso con la canción ‘La, la, la’, obteniendo 29 puntos. El segundo puesto fue para el representante británico, Cliff Richard, que con la canción ‘Congratulations’ quedó a un punto de España. Francisco Andrés Gallardo nos cuenta como se vivió en España y en Europa y Pepe Mendoza como lo vivió El Puerto. MERCHE MACARIA.
MERCHE MACARIA.







 Vidriera con escudo de El Puerto que todavía existe en el inmueble.
Vidriera con escudo de El Puerto que todavía existe en el inmueble.
 ‘Mejón que Manolete’ decían las crónicas que estuvo la Feria de El Puerto el primer año de su celebración con el actual diseño como Feria de Primavera 1945’. Este año cumpleN 37 años que desembocó en Las Banderas desde su lugar de origen la Victoria pasando por Crevillet. Tuvo como antecedentes dos feria de ganado en el coto Valdelagrana celebradas en septiembre, mes también de las anteriores ferias de la Victoria, inmemoriales ya en el siglo XVIII, aunque la memoria nos puede llevar al Rey Alfonso X, que en 1.281 concedió a la Ciudad la celebración de dos ferias anuales.
‘Mejón que Manolete’ decían las crónicas que estuvo la Feria de El Puerto el primer año de su celebración con el actual diseño como Feria de Primavera 1945’. Este año cumpleN 37 años que desembocó en Las Banderas desde su lugar de origen la Victoria pasando por Crevillet. Tuvo como antecedentes dos feria de ganado en el coto Valdelagrana celebradas en septiembre, mes también de las anteriores ferias de la Victoria, inmemoriales ya en el siglo XVIII, aunque la memoria nos puede llevar al Rey Alfonso X, que en 1.281 concedió a la Ciudad la celebración de dos ferias anuales. Una semana después el mismo cronista confesaba “Yo, la verdad, no creía que la feria de la Victoria iba a resultar tan bien. Ayer oía a un hombre de esos que llevan un sombrero de ala ancha y bastón muy gordo, el cual le iba dando más vuelta que los caballitos, que le decía a otro, que estaba un poco ajumado: la feria ha estado “Mejón que Manolete”. Y es que lo flamenco comparan todas las cosas con los toreros. /En la imagen, Manolete, dibujado por S. Guzman.
Una semana después el mismo cronista confesaba “Yo, la verdad, no creía que la feria de la Victoria iba a resultar tan bien. Ayer oía a un hombre de esos que llevan un sombrero de ala ancha y bastón muy gordo, el cual le iba dando más vuelta que los caballitos, que le decía a otro, que estaba un poco ajumado: la feria ha estado “Mejón que Manolete”. Y es que lo flamenco comparan todas las cosas con los toreros. /En la imagen, Manolete, dibujado por S. Guzman.




 Portada del Libro 'Viajes de Extranjeros por España y Portugal en los siglos XV, XVI y XVII'.
Portada del Libro 'Viajes de Extranjeros por España y Portugal en los siglos XV, XVI y XVII'.







 Las cantigas estan en un género medieval propio de la zona gallegoportuguesa en la que los trovadores ponían música a los poemas, que solían cantarlos los juglares. Ya he traído en otra ocasión las famosas Cantigas de Amigo del trovador gallego Martín Codax. Hoy te traigo una de la que sin duda es el corpus más conocidos de cantigas. Además, con una dedicación muy especial... ¡A mi ciudad donde vivo! Vamos a ello
Las cantigas estan en un género medieval propio de la zona gallegoportuguesa en la que los trovadores ponían música a los poemas, que solían cantarlos los juglares. Ya he traído en otra ocasión las famosas Cantigas de Amigo del trovador gallego Martín Codax. Hoy te traigo una de la que sin duda es el corpus más conocidos de cantigas. Además, con una dedicación muy especial... ¡A mi ciudad donde vivo! Vamos a ello